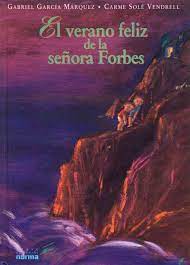“ Camino entre senderos de glicinas hasta la breve altura
de la quinta. Vestida de negro mi madre no termina de
decidirse. Sube lento el humo de una fogata”
Debajo de nosotros yace un monstruo de diez mil toneladas de acero. Pequeños remolinos,
súbitos cambios en el movimiento de la espuma, afloramientos que no llegan a la superficie. Una enorme restinga acechante donde dejamos caer el ancla. Me asalta una sensación de abismo. Trato de no pensar en la fragilidad de este bote, la distancia que nos separa de la costa, la leyenda poderosa de estos restos.
Camino entre la niebla que cubre Punta Yeguas buscando la costa, el muelle de Ferrés, el bote. En el silencio de la calina escucho pasos y vuelvo la cabeza. Pero mi abuelo no está allí, es solo un eco de mi propio tránsito.
La cuerda por donde descenderé se tensa hacia el fondo. Marcos me ayuda con los tanques, Javier con el cinturón de lastre. Me siento de espaldas a la borda, aseguro la máscara con la mano y me dejo caer.
El pincel se desliza dejando un trazo iridiscente que pinta un cielo demasiado azul. Mi madre ceba el mate dulce y espera en silencio que su hermana termine. Dicen que es difícil pintar con polvo de alas de mariposa. Marielena tiene esa rara habilidad aparte de unos ojos muy grandes siempre húmedos. Y tiene una guitarra y en el fondo pequeñito una pecera de piedra con nenúfares y pececitos de colores. Y me deja subir a la azotea que da a la vía del tren.
A medida que desciendo se acelera mi respiración. Las burbujas de aire estallan sin cesar alrededor de mi cabeza. Debo tranquilizarme o mi tanque quedará vacío mucho antes de lo previsto. Súbitamente el fondo se oscurece. La superestructura del acorazado, todavía invisible, cubre el limitado campo de mi visión.
La veladora que enciende mi madre en el dormitorio proyecta sombras inquietantes en las altas paredes. Desde la seguridad de mi cama las veo moverse. Se prolongan en la luna del ropero , desaparecen en la oscuridad de la cómoda. Pero la casa me protege. Un solo llamado o un grito de pesadilla bastaría para que mis seres queridos acudieran en mi ayuda.
Al llegar al final del cabo veo su extremo enganchado en la cubierta. Levanto la cabeza. La luz se refleja ahora sobre una enorme masa de acero y la claridad sustituye a la penumbra del descenso. Por encima de mi cabeza un cañón se recorta nítido. Ante la imagen increíble recupero confianza. Recorro su rugosa superficie desde el cierre a la boca. Las burbujas fluyen ahora con ritmo acompasado. Un paisaje difuso de grandes estructuras me rodea. Temo abandonar la proximidad de la cuerda y su seguro camino a la superficie. Solo unos metros y regreso. Entonces veo la red. Suspendida en la penumbra sepia se extiende sobre los restos como una enorme mano.
Un aire triste de guitarra llega al fondito umbrío cubierto de enredaderas. Apoyado en el borde de la pecera, inmóvil, observo los peces. Salen de entre el limo que cubre el fondo, se detienen bajo las anchas hojas de los nenúfares y vuelven a sumergirse .Por un momento los pierdo de vista y me asalta el temor de que queden atrapados en el légamo. Se apaga la guitarra. La voz de mi madre. La Avenida Agraciada empedrada y el tranvía.
He perdido la cuerda. Por delante de mi un colosal volumen se disfumina en la ambigua luz. La torre de proa. Las burbujas aceleran su salida. Hay un definido límite entre las chapas blindadas del barco y el barro viscoso que lo devora. La red apenas roza el tanque de aire y el extremo de mis aletas.
Al pié del naranjo se acumulan las frutas caídas. Son naranjas ácidas que nunca comemos, pero el árbol insiste. Mi madre, vestida de negro, se demora con un par de viejos lentes sin decidirse. El saco en el suelo, tan viejo y vacío. Zapatos. Arrancadas de los estantes las pequeñas cosas esparcidas. Es domingo en la quinta de los Peluffo. El sol silencioso de la media mañana. El húmedo aliento de los invernáculos. El galpón del tractor y las herramientas. Camino entre senderos de glicinas hasta la breve altura de la quinta. Desde aquí la casita parece intacta. Sube lento el humo de una fogata.
A veces los barcos pesqueros pierden sus redes. Estas valiosas artes de pesca suelen ser muy grandes. La trama depende de la especie que se quiera capturar. Una vez separadas del barco su peso las lleva al fondo. No obstante las corrientes pueden llevarlos muy lejos del lugar del desprendimiento.
Son redes perdidas que el mar arrastra a media agua y se enganchan en los hierros de los barcos hundidos cubriéndolos como un sudario.
Elbio Firpo