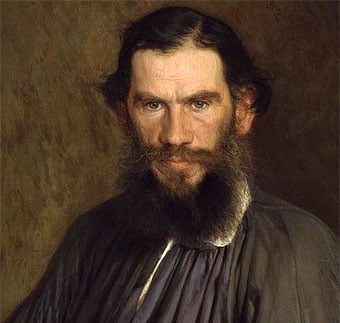Los millones de hombres que conforman un pueblo
Son necesarios para que nazca un solo genio.
Igualmente han de transcurrir millones de horas inútiles antes
de que se produzca un momento estelar de la humanidad.
Lo más prudente que puede hacer un hombre sensato y no muy intrépido cuando se encuentra con otro más fuerte que él es evitarlo y, sin avergonzarse, aguardar un cambio, hasta que el camino vuelva aquedar libre. Marc Tulio Cicerón (106 – 42 a.C.), el primer humanista del imperio romano, el maestro de la oratoria, defensor de la justicia, se afanó durante tres décadas por servir a la ley heredada de sus mayores y por mantener la república. Sus discursos han quedado grabados en los anales de la Historia. Sus obras literarias, en los sillares de la lengua latina. Combatió la anarquía en la persona de Catilina. La corrupción, en la de Verres. Y la amenaza de la dictadura, en las de los generales victoriosos. Su libro De re pública se consideró en su época como el código ético del Estado ideal. Pero ahora llega alguien más fuerte. Con sus legiones galas, Julio César, al que en un principio ha promovido por ser el de más edad y el más notable se ha convertido de la noche a la mañana en el dueño y señor de Italia. Como Jefe absoluto del poder militar no necesita más que extender la mano para hacerse con la corona imperial que Antonio le ha ofrecido ante el pueblo congregado. En vano se enfrenta Cicerón a la autocracia de César, tan pronto como éste infringe la ley en el momento que cruza el Rubicón. En vano intenta movilizar a los últimos defensores de la libertad contra los violentos. Como siempre, los cohortes se muestran más poderosos que las palabras. César, a un tiempo hombre de espíritu y de acción, ha triunfado por completo. De haber sido vengativo, como la mayoría de los dictadores, podía haber eliminado sin contemplaciones, tras su clamorosa victoria, a ese obstinado defensor de la ley, o al menos haberlo enviado al destierro. Sin embargo, más que todos sus triunfos militares lo que honra a Julio César es su magnanimidad tras la victoria. A Cicerón, su opositor, ahora acabado, le concede la vida, sin hacer el más mínimo intento de humillarlo, y únicamente le sugiere que se retire de la vida política, que ahora le pertenece a él y en la que a cualquier otro sólo le corresponde el papel de figurante mudo y obediente.
Gracias al golpe de Estado de César, que le aparta de la res pública, de los asuntos de Estado, a Cicerón se le brinda la oportunidad de cuidar de modo productivo la res privata, de los asuntos particulares, lo más importante del mundo. Resignado, Cicerón abandona el foro, el senado y el imperio a la dictadura de Julio César. Que otros defiendan los derechos del pueblo, al que las luchas de gladiadores y los juegos le importan más que su propia libertad. Roma, la ciudad, atrayente y abrumadora, está lejos, como un simple humo en el horizonte, y, sin embargo, lo bastante cerca para que los amigos vengan con frecuencia a mantener conversaciones estimulantes. Ático, al que lo une una profunda confianza. Y el joven Bruto o el joven Casio. Una vez incluso -¡peligroso huésped!- el propio dictador, el gran Julio César. Lo acompañan también, los libros. Marco Tulio Cicerón instala en su casa de campo una fantástica biblioteca, un panal de sabiduría verdaderamente inagotable. Las obras de los sabios griegos alineadas junto a las crónicas romanas y los compendios de la ley.
A los sesenta años, Cicerón se ha reintegrado al fin a su verdadero ser: filósofo y no demagogo, escritor y no maestro de retórica, dueño de su tiempo libre y no solícito servidor del aplauso del pueblo. En lugar de perorar –de hablar con énfasis- ante jueces corruptos en el mercado, prefiere fijar la esencia del arte de la oratoria en su De oratore, un modelo para todos sus imitadores. Las más bellas cartas, las más armoniosas, proceden de esa época de íntimo recogimiento. Sólo al exilio debe la posteridad que el gran escritor surgiera a partir del que en otro tiempo fue un activo orador. En esos tres años de tranquilidad, hace más por su obra y por su fama póstuma que en los treinta anteriores que, pródigo, sacrificó a la res pública, a los asuntos de Estado.
De pronto, un mediodía del mes de marzo, un emisario irrumpe en su casa, cubierto de polvo, con los pulmones machacados. Pero aún le quedan fuerzas para comunicar la noticia: Julio César, el dictador, ha sido asesinado ante el foro de Roma. Después, cae al suelo.
Cicerón palidece. Aun, cuando él mismo se ha mostrado tan hostil ante ese poderoso superior, aun cuando considerara sus triunfos militares con desconfianza, en su fuero interno estaba obligado a honrar el espíritu soberano, el genio organizador y la humanidad de ese enemigo único y respetable. Pero a pesar de toda la aversión que siente hacia el vulgar argumento del asesinato cometido por el pueblo, ese hombre, Julio César, con todos sus méritos y sus obras, ¿no ha cometido la especie más detestable de homicidio, el parricidium patriae, el asesinato de la patria? ¿No fue precisamente su genio el peligro más grande para la libertad de Roma? La muerte de ese hombre puede que sea lamentable desde el punto de vista humano, pero favorece el triunfo de la más sagrada causa. Pues, ahora que César está muerto, la república puede resurgir y con ella, triunfar la idea más notable, la de la libertad.
Próxima entrega: Cicerón de regreso en Roma
* Extractado de Stefan Zweig: “Momentos estelares de la humanidad”