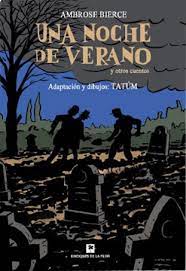PRÓLOGO
La profesión del aviador militar tiene épica. Quienes la eligen y logran transformarse en un integrante de la Fuerza Aérea viven en plenitud el arte de volar. El avión emociona, seduce, tiene el encanto que producen las grandes creaciones de la humanidad. Un agente transgresor del espacio aéreo, lugar que siempre le resultará inabarcable por su lúcido vínculo con el infinito. Volar relaciona al hombre y a la mujer con el espíritu y la materia. Por ello es que no extraña la peculiar sensación que despierta en el piloto. Volar es crear, como también lo hace el obrero que construye un edificio o el intelectual que escribe una apreciada obra.
Para conservar la integridad y la grandeza de su profesión, el aviador reconoce en la discreción y la humildad unos poderosos aliados. Romper esos postulados le resulta una carga pesada porque conoce que su tarea no tiene excepcionalidad, simplemente es un oficio que compite con otros y, hacia su interior, comprueba, a plena conciencia, que lo hace mejor persona. Todo integrante de la Fuerza Aérea está convencido de que la vida sólo vale por el sacrificio que hace en nombre del deber.
La palabra, una detrás de la otra, representa con cercana exactitud, lo que aquí se escribe. Sencillamente, está presente en el autor, la intención de permitir que las mismas fluyan. Un pretendido pequeño homenaje a la organización que me formó, protegió y me hizo una persona útil en la medida que mis aptitudes me lo permitieron.
Existe un desafío por lograr la necesaria coherencia de la propuesta. Se trata de un relato que recorre ciertos escenarios de la vida del aviador. Una vocación que nace como una inquietud, cuya dimensión será descubierta en el ejercicio de la profesión. Una vez develada, resulta un acierto de inestimables dimensiones. En ella se vive con intensidad, obra la amistad, se devela el valor de la gratitud y la lealtad. En el aviador hay una búsqueda insaciable del cumplimiento de la tarea encomendada y una obsesión por alcanzar la mayor perfección posible. Creo que no busca una recompensa explícita; pretende sí, un reconocimiento de lo “bien hecho”.
Cuando un escribidor escribe, siente un impulso incontenible por publicarlo. Un libro no es más que un libro, una sumatoria de páginas impresas. Quien escribe tiene la indisimulada expectativa de que alguien acceda a su lectura. Tan sólo basta un lector para que el libro se transforme en una obra y el autor, con ese generoso gesto, podrá decir, con humildad, tarea cumplida.
(Próxima entrega: “El aula”)