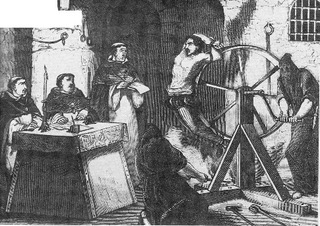El hombre era un viejo pintor de barcos, en particular navíos naufragados en alguna playa desierta o enfrentando mares embravecidos donde su destino, a juzgar por el descomunal tamaño de las olas, sería el fondo del mar.
La ausencia del color- solo pintaba en blanco y negro- acentuaba- según su opinión- el dramatismo de sus obras.
Es probable que esa condición alejara a eventuales interesados-ciertamente nunca fueron muchos- en adquirir alguno de sus trabajos.
Obstinadamente se hizo viejo sosteniendo ese principio y a punto de cumplir ochenta años centenares de telas de distintos tamaños lo rodeaban en la habitación de servicio que desde hacía años le servía de atelier.
Su esposa, después sus hijos ya adultos, respondían con un gesto positivo o una frase amable a sus requerimientos críticos evitando una larga parrafada estética en defensa del expresionismo alemán.
Su frágil salud acentuaba la indulgencia familiar y la comprensión de su conducta, afectada no solo por una afección cardíaca sino por algunos signos evidentes de cierto desequilibrio sicológico que incluía olvidos y confusiones.
Y una incómoda brecha de silencio, que suele aparecer en esas circunstancias, lo redujo a un monólogo insensato con sus propias obras.
Excepción hecha de sus dos nietos, Martita y Braulio de cuatro y cinco años, que en sus visitas ocasionales permanecían sentados y en silencio detrás de su abuelo fascinados por las acrobacias pictóricas de su pincel.
Si bien la simulación de locura es una forma de locura, el comportamiento del anciano en presencia de sus nietos respondía a una calculada puesta en escena para mayor solaz de su infantil audiencia. Gesticulaba, levantaba la voz, maldecía a su pincel como responsable de un toque equivocado y se dirigía a la pintura como un ser viviente.
De reojo observaba la reacción de su auditorio e incluso se dirigía a ellos con desorbitados ojos explicándole las dificultades que enfrentaba ante la tormenta que amenazaba llevar al indefenso pesquero de madera a chocar, inexorablemente, contra el muelle de piedra y la funesta grúa.-
-¡ Y la culpa la tiene el timonel! – terminó diciendo mientras volvía la espalda a sus azorados nietos inmóviles como piedras.
El mareo fue repentino, casi habitual, lo precedía una fuerte taquicardia, una vertiginosa pérdida del equilibrio y una profunda desorientación espacio temporal.
Apenas percibió que caía pesadamente sobre el atril y la húmeda pintura.
Lo despertó el ruido furioso del mar aferrado al viejo timón de madera mientras el agua en torbellino trepaba a sus rodillas. Le pareció a lo lejos ver a sus nietos corriendo hacia él con los brazos extendidos.
Después el mástil del pesquero enganchó el extremo de la grúa y las grandes piedras del muelle lo hundieron para siempre.