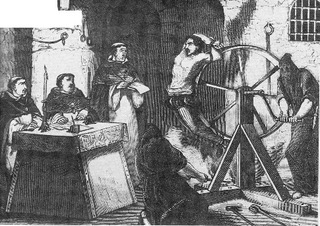Cuando despuntaba el alba, al igual que todos los días, caminaba penosamente y trastabillando llegaba por fin hasta el baño, que cada vez le parecía más lejano. Se miraba largo rato en el espejo y observaba abstraído su viejo semblante, ya seco, cursado de innumerables arrugas, un envejecimiento continuo y fatal. Era una rutina obsesiva, un ritual interminable. Quizás alguna vez soñó con un retorno absurdo a una juventud muy remota, imposible, con su apostura, con aquel bello rostro irresistible para esas mujeres que lo asediaban y se le entregaban fogosas en sus apasionados encuentros. Pero luego de la ceremonia habitual cogía la navaja y, en cada ocasión, cada día con mayor dificultad, su mano temblorosa hacía una muesca, una incisión en la pared que agregaba a las anteriores, que ya eran muchas, después de contar las estrías, los pliegues que se formaban implacables en torno a unos ojos ya muy cansados y en las comisuras de unos labios ya sin vida. Una cuenta progresiva diaria, insensata, hacia un destino insoportable: su propia muerte. Se sentía irreconocible, infame, como muerto sin morir aún. Hasta que un día no aguantó más su crepúsculo despreciable, su soledad eterna, su decrepitud reflejada en un rostro fláccido, ingrato. Era un anciano, un vejestorio casi repugnante que la mayoría de los que habían sido sus amigos evadía sin disimulo, sin piedad alguna, no resistían ver esa apariencia lúgubre.
Entonces apretó el gatillo suavemente, un gatillo que lo esperaba paciente desde hacía muchísimo tiempo.