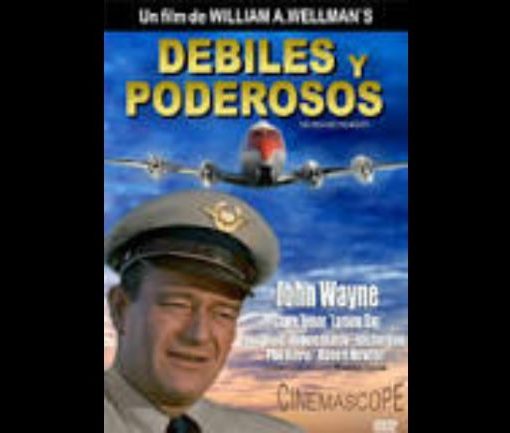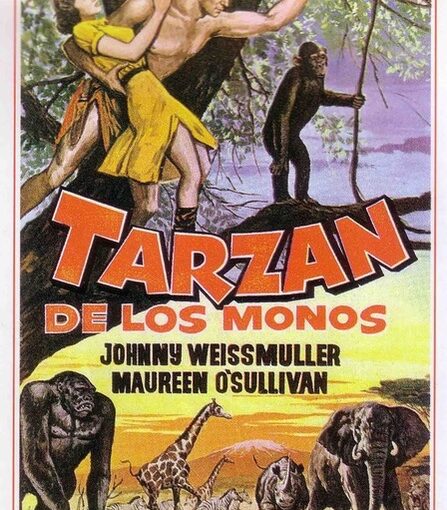Llevo tres horas esperando. La enfermera no pasa la página de su revista y los demás pacientes yacen en los sillones de recepción sin moverse.
Para soportar el dolor del rostro vuelvo a medir el uso del espacio de la clínica, es un verdadero desperdicio. Soy un perfeccionista, es un defecto que trae mi profesión de arquitecto.
Para poder estudiar pasé una década fuera, lo suficiente como para que todo hubiese cambiado al volver. Desde el otro lado del mar leía los diarios que hablaban de nuevas leyes en mi país, protestas sociales, grupos de choque del gobierno, policía corrupta y finalmente la represión y el genocidio. Mi familia me decía que no me preocupara, aseguraban que aquello sólo era una campaña sucia de la oposición para desprestigiar al gobierno, que todo estaba en paz.
El día que regresé mis padres me esperaban en el aeropuerto. Me llevaron a casa sin dejar de sonreír y me pidieron que yo también sonriera; cansado como estaba no les hice caso, pero sus miradas de suplica me forzaron a hacerlo. Luego fui viendo a la gente en las calles, en las paradas de bus, en los bares, restaurantes, mercados, niños, niñas, adultos, abuelos, abuelas, todos sonrientes, todo el tiempo. Ya en casa mi hermano me mostró el decreto de la felicidad ciudadana que mandaba a sonreír so pena de cárcel o exilio.
La enfermera pasa de página y me avisa que llegó mi turno. El Doctor me recibe sonriente, mientras me coloco en la silla reclinable y él comienza el tratamiento mensual para recuperar la flexibilidad de la mandíbula, el mismo tratamiento que todos los ciudadanos recibimos para mantener nuestras sonrisas de manera permanente.