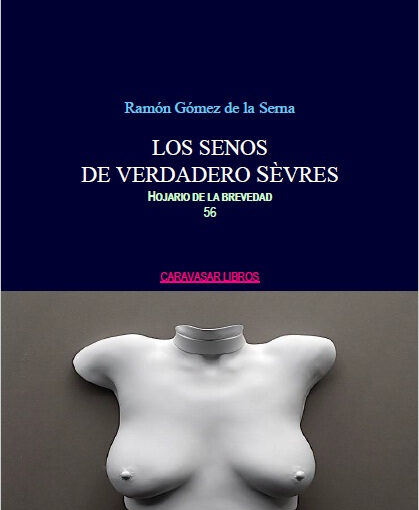Lo encontró en el último estante de la biblioteca, arrumbado en el cobertizo de la casa donde su padre guardaba multitud de objetos. Desde el fondo sepia de la tapa del libro el soldado lo miraba muy serio. El casco le tapaba casi la mitad de la cara, sobre su hombro izquierdo su mano se apoyaba en un fusil, parte de una mochila sobresalía de su espalda. El nombre del libro escrito en desvaídas letras de imprenta eran ininteligible para Matías Peñalba, de cinco años, sencillamente porque no sabía leer. El rostro sin edad y el extraño casco que lo cubría parcialmente, provocaron una inmediata e incomprensible fascinación que le acompañaría hasta el fin de su vida.
Pasaron muchos años antes que Matías identificara aquel rostro como el de Lew Ayres, joven actor norteamericano en su rol de Paul Baumer que en 1930 protagonizara el film Sin Novedad en el Frente . Por entonces, recién lo supo más tarde, su abuelo marcaba sobre un mapa los distintos frentes de guerra por medio de alfileres de distintos colores. Blancas el frente occidental, rojas el oriental, amarillas el frente de Africa. Avances y retiradas eran cuidadosamente señaladas con tiras de papel en forma de flecha. La radio, recordaba, estaba siempre encendida, la guerra era el tema principal de los informativos y el tomaba nota para mover las líneas de alfileres de acuerdo a las últimas noticias.
De sus nietos, Matías era el más mimado, acaso por ser el hijo del medio y no contar con las preferencias de su padre, que solo veía por los ojos de su hija menor. Las de su madre iban por el lado de su primogénito.
Absorto, Matías observaba las maniobras del abuelo sobre el mapa. Una tarde, conmovido por el respetuoso silencio de su nieto, tomó una revista de su colección y advirtiéndole cuidado, se la entregó , solemne y ceremoniosamente. Era una enorme revista que Matías apoyó sobre la mesa y abrió cuidadosamente. Los colores eran también sepia, como el libro, y encontró muchos soldados con cascos similares enfrentados a otros soldados con cascos diferentes. En todos los casos los soldados como el del libro parecían llevar siempre las de perder. Y tenían caras de malos. No pudo conciliar estos rostros agresivos con el de la portada. Aquel, lejos del odio, mostraba incertidumbre, temor y asombro.
Solo los cascos se parecían. El del libro se veía más grande, como los antiguos yelmos medievales donde la cara emergía extrañamente pequeña.
Años después, llevado por su creciente afición, distinguiría con precisión un casco alemán de la Primera Guerra , toscamente atrayente, con la elegante arquitectura de los utilizados en la segunda conflagración mundial.
Pero por entonces era todavía un niño. Recordaría esa lejana época con una creciente nostalgia. A los setenta años Matías conservaba pequeños objetos de entonces. Un pequeño botecito de madera que cabía en la palma de su mano, una piedra negra pulida, una alcuza de cobre, un encendedor eléctrico de cigarrillos y un libro. Anclados en un pasado brumoso y amable eran el vínculo más firme con la utopía. El futuro, para su agnóstico espíritu, no tenía opciones.
Frente a la incorruptibilidad de los otros objetos que lo sobrevivirían, el libro, imaginaba Matías, parecía acompañar su decadencia. Un polvillo pertinaz desmembraba las hojas de su lomo, y eran quebradizas y amarillentas como la piel humana de los viejos. Sin embargo no eran las muestras físicas las que hacían de aquel libro su más preciado tesoro.
La vida había pasado por Matías y se había reflejado de una manera singular en el rostro severo del soldado cubierto por el casco de acero. La primera vez le había parecido una persona mayor, acaso de la edad de su padre, aunque su pueril curiosidad se viera más impresionada por el conjunto del casco, el fusil y la mochila. Con el tiempo, advirtió la juventud de aquel rostro casi adolescente que seguramente no llegaba a los veinte años.
La misma edad que tenía su hijo al morir atropellado por un auto una madrugada invernal. Se dieron a la fuga-decía escuetamente el parte policial-un automóvil rojo al parecer con su conductor en estado etílico- declaró un testigo ocasional. Nunca encontraron al culpable.
Fue un largo y doloroso duelo del que nunca se recuperó totalmente.
Del trabajo a la casa donde se encerraba en su escritorio hasta que su mujer le avisaba que la cena estaba servida. Comían en silencio. Después volvía a su estudio. La mayoría de las veces se acostaba a la madrugada. En esa rutina pasaron los meses. Para familiares y amigos preparaba un libro sobre armaduras y yelmos medievales y su relación con los cascos militares modernos. El enjundioso trabajo-pensaban todos- aunque un paliativo menor, serviría para distraer su acongojado espíritu de la terrible pérdida.
Nada más alejado de lo que ocurría en la soledad de su estudio.
Las horas transcurrían con la mirada fija en la tapa del libro en hipnótica atracción. Sutiles cambios ocurrían en la amarillenta foto, tan imperceptibles que solo la contemplación permanente le permitían advertirlos. El rostro se había afinado y la nariz tenía un ligero toque aguileño. En los ojos, antes asombrados y temerosos, se reflejaba una tristeza infinita. Pero lo más impactante para su frágil equilibrio sicológico, fue descubrir en la cambiante imagen, el amado y doloroso rostro de su hijo.
La monotonía y el vacío, alargan sin duda, el instante y la hora y los tornan fastidiosos, sin embargo, abrevian hasta reducirlos casi a la nada, las grandes y vastas cantidades de tiempo.
Tal era el caso de Matías reducido a la eterna repetición de sus domésticos movimientos. La última noción del tiempo medido en horas, desapareció cuando, por imperio de la edad, dejó de trabajar.
Imposible calcular los años en que envejeció con la mirada fija en el extraño caleidoscopio de imperceptibles y amados movimientos.
En algún momento en la desolada llanura de su vida apareció el casco.
Envuelto en hojas de diario de un país extraño dentro de una caja de cartón, su cuñado, marino mercante, se lo obsequió una tarde durante una breve visita.
- Te lo traje desde Letonia- dijo – Curlandia- * agregó- sobre el tema sabes mucho más que yo. Espero que te guste. Por allá los desentierran y los venden como reliquias de guerra. Todo un negocio. Algunos vienen con
muerto y todo-ironizó – me pregunto que habrá sido del dueño.
Separó las arrugadas hojas con respetuoso cuidado. Como acariciando el rostro de un ser querido. Un olor a tierra antigua y lejana, como la estepa que le sirviera de innominada tumba, se alzó del modesto envoltorio. Después tomándolo en sus manos se volvió a su estudio.
Lo sorprendió la calidez de ese primer contacto. Recubierto totalmente por una capa de arcilla amarilla la frialdad del acero desaparecía. Los soldados solían camuflarlos de esa manera para ocultarlos de la vista de los francotiradores rusos y su mortal puntería. O acaso fuera el simple hecho de haber estado enterrado setenta años convirtiéndose en una pieza de alfarería. Sin embargo, la parte interna permanecía libre de arcilla, y aunque poco quedaba del barboquejo de cuero y una almohadilla igualmente corrompida, Matías hubiera podido colocarlo sobre su cabeza. Resistió la tentación de hacerlo y depositándolo bajo la lámpara de la mesa se dedicó a observarlo. Su rugosa superficie reflejaba la luz con tenues reflejos dorados. Después se inclinó sobre el y, como si se tratara de la cabeza de un niño, apoyó sus manos sobre la circular estructura y la rozó con sus labios.
A diferencia del libro, una foto de un actor componiendo un personaje, el casco había pertenecido a un soldado real, probablemente muerto y enterrado junto a él durante siete décadas. Los años habían sublimado el olor primigenio a putrefacción y muerte en un denso aroma de páramo que Matías aspiraba profunda y ansiosamente. El casco había capturado su vehemente atención, sus inquietudes, sus extrañas visiones, como, si por fin, una gran verdad le fuera a ser revelada.
El libro, despojado de su quimérico poder, deshilachado y mustio, recuperó su condición de objeto.
Ocurrió en algún momento de ese tiempo sin relojes ni almanaques, la estación pudo ser el otoño, cuándo suelen quemarse las hojas secas y se percibe en el aire un ligero y perfumado olor a humo. Matías había cerrado tras de si la puerta de su escritorio cuándo un insoportable hedor lo asaltó sorpresivamente. No era el cálido aroma de las hojas ardiendo al borde de los jardines. Era un efluvio malsano de bosques quemados, de cuerpos hinchados e insepultos, de miasmas de trinchera donde los hombres se acurrucaban, era la pestilencia de la muerte, el miedo y el acre tufo de la pólvora. Y se encontró en medio de un horrendo paisaje, tanto más terrible por cuánto invisible a sus ojos.
En la confusa desolación de su mente solo el casco y sus tenues reflejos.
En agónico movimiento lo tomó en sus manos y lo puso en su cabeza.
“ Amanece. Son los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. En las trincheras los hombres esperan el ataque final. Bloqueados entre el mar y el Ejército Rojo las esperanzas de sobrevivir son pocas. Heinz Remlinger, de diecinueve años se despierta. Apenas ha dormido un par de horas inquietas con su cabeza apoyada en el casco que le sirve de almohada. Ha soñado con su madre y sus hermanas. Tendido en el fondo de la trinchera mira a su camarada que vigila su sueño oculto tras el parapeto de tierra que los oculta del enemigo. Están solos. La línea de trincheras ya no existe. Apenas quedan fosos y terraplenes donde sobreviven el diario ataque de la artillería rusa. Y escuchan el ruido ominoso, terriblemente cercano, de los blindados preparándose para el ataque. Y al miedo constante de todos los días lo sustituye ahora un terror sin atenuantes. Temen por sobre todas las cosas el sonido de los lanzacohetes Katiushka que anuncian con su chillido metálico y desgarrante la destrucción y la muerte. Y los rusos han desplegado miles de esas armas en lanzaderas dispuestas sobre camiones.
Heinz se restriega los ojos. Quisiera seguir soñando. Apoyada la nuca sobre el casco, mira el cielo sin nubes y sin pájaros. Se incorpora y apoya su espalda sobre la tierra húmeda que se desprende en terrones. Entonces escucha el aullido sobrenatural de los cohetes al ser lanzados. En instintivo movimiento toma el casco y en tanto lo asegura sobre su cabeza se tira de bruces sobre el fondo lodoso de la trinchera.
Durante un tiempo interminable la línea del frente se ilumina, estalla, se deshace en metralla sobre los hombres, acalla sus gritos de dolor y muerte
Después sobreviene un silencio que miles de tímpanos desgarrados no llegarán a percibir.
La trinchera de Heinz no ha recibido ningún impacto directo. Cubierta por toneladas de tierra removida por las explosiones desaparece del paisaje.
Bosques de abedules, abetos y coníferas, crecerán algún día en los humedales umbríos. La fértil llanura de suaves colinas, páramos y pantanos volverá a ser considerada el granero del país.
Y habrán gentes buscando oxidados restos sobre la inmensa tumba.
Las cosas que llevaban los que fueron a la guerra.”
Maria Elena, hermana de su madre, había sido su tía preferida. Tenía los ojos grandes y expresivos, pintaba cuadros con polvo de alas de mariposas y tocaba la guitarra. Vivía en el Prado en una casita pequeña con un fondo umbrío tapado de enredaderas y una gran pecera de piedra cubierta de musgo.
Cuando murió tenía cuarenta y dos años.
Un ataque a la cabeza, habían dicho los médicos y los familiares lo repitieron por años cada vez que se la recordaba.
Un Accidente Cerebro Vascular, diagnosticaron los médicos ante la sorpresiva muerte de Matías.
Lo encontró su esposa. Yacía en el piso de su escritorio al lado de un viejo casco de guerra cubierto de barro seco.
Fin.
- Durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial la ofensiva soviética en el frente báltico dejó aislado al Grupo de Ejércitos Norte con aproximadamente 200.000 hombres. El rechazo de Hitler de evacuar las tropas condenó a la muerte a miles de hombres en lo que la historia recoge como la Bolsa de Curlandia.
- El heroico y desesperado sacrificio de aquellos hombres se le recuerda como los Perdidos de Curlandia.
- Región costera de la República de Letonia extendida por la península homónima entre el Mar Báltico y el Golfo de Riga.
Elbio Firpo. Enero 7 de 2014.