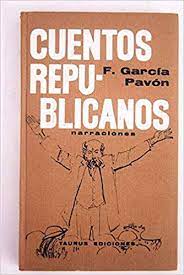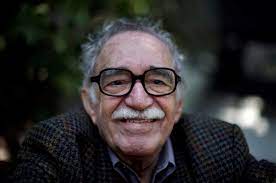Mientras caminaba hacia la que había sido su casa, Mauricio Albornoz, reflexionaba sobre las causas de su separación ocurrida seis meses atrás. Lo que había sido una decisión transitoria, mudarse a la fábrica familiar donde tenía un pequeño dormitorio al lado de su despacho, esperando una posible reconciliación, se había transformado en el hecho consumado de que el divorcio era la única opción.
Llevado por su juventud e irreflexivo espíritu, había integrado a la madre de su mujer a su familia. Error que pagaría muy caro. Pocos creyeron o dijeron creer su versión de los hechos. Como las circunstancias de aquella convivencia eran de difícil comprensión, pequeñas iniquidades, lágrimas oportunas, silencios calculados, sus amigos atribuían a su mal carácter el lamentable pero previsible final.
Mañana firmarían el compromiso de venta. Todo había sido meticulosamente pautado por abogados y escribanos. Mañana a las nueve de la mañana.
Por eso lo sorprendió la llamada de su mujer para que pasara por el apartamento.
No había nada que de que hablar. Nada para rescatar. Sin embargo, una frágil esperanza aleteaba inquieta en su fuero más íntimo.
El portero le abrió la puerta con sonrisa incómoda. Los olores familiares del edificio lo perturbaron dolorosamente. Dejó el ascensor en el sexto piso y pulsó el timbre.
-Pasá…pasá.- le dijo ella- confusamente amable.
Apenas llegaban de la calle los ruidos del tránsito.
Charlaron quedamente sentados en los cómodos sillones comprados en un remate.
Ahora que todo estaba perdido, recobraban sin darse cuenta, la facilidad del diálogo, vínculo que los unía a las cosas cercanas y familiares..
Su rostro perdía la rigidez y recuperaba la tristeza.
Quizás olvidaron porqué se reunían. Pronto quedarían vacías las paredes y los rincones cálidos de lana y almohadones.
También la gruesa alfombra que tanto habían deseado.
Por ahora todo estaba allí. Mantenido mágicamente. Devuelto desde el fondo de una memoria no muy lejana.
Mauricio agradeció que sus hijos no estuvieran. Su presencia después de tantos meses los induciría a una penosa confusión.
Estaban solos. Por lo menos así lo creyó Mauricio. Un silencio profundo e infrecuente en los largos meses de convivencia con aquella sombra pesando sobre la intimidad de sus vidas. Aunque estuviera encerrada en su dormitorio. Como una araña escondida en el extremo de su tela atenta a que la víctima deje de moverse. Con el tiempo y la paciencia que su yerno, ingenuamente impetuoso, había perdido sin remedio.
Las campanadas del reloj dieron las ocho.
Cuando le tomó su mano, apenas un apoyar de la palma, leve como cuando se acaricia la cabeza de un recién nacido, ella no retiró la suya. Primer contacto físico después de tanto tiempo. Pero no había en el gesto nada de sensual, solo la necesidad de recobrar una incierta ternura. La sorpresa de ese rostro nuevo que descubría y que quizás estuviera a punto de llorar.
Se dejó llevar por un sentimiento de entrega y por un instante creyó formar parte de ese ilusorio universo familiar que tanto amaba.
Se hallaban en una zona neutral. Mojón donde los extremos equidistan y pierden nitidez sin tener conciencia de lo próximo que estaban de uno de ellos.
Algo ocurrió entonces.
Una sombra tras los visillos de las puertas? Un reflejo de luz encendida en alguna de aquellas habitaciones que una vez le pertenecieron? Un paso furtivo rozando la lana de la alfombra?
Lo asaltó el temor infantil de algo oprobioso que lo acechaba al caer la noche y los cuartos se llenaban de sombras. Cuando buscaba en el dormitorio materno su segura tibieza.
Dejó su mano.
Se secó su rostro. Ahora lo contemplaba desde muy lejos. Donde no era posible ningún diálogo.
Y entonces empezó el ruido.
Sin ritmo. Absurdo y ofensivo.
Resbalaba el cuchillo sobre el tenedor y golpeaba la loza del plato.
Una y otra vez. Mágico y tribal.
Imponía desde la cocina, invisible para ellos, su perentoria orden.
Su mandato.
Se despidieron fríamente. Sobre el territorio perdido caía la noche.
Percibió las paredes vacías y el piso desnudo.
Y tuvo miedo por ellos.
Como un eco angustioso las voces huérfanas de sus hijos se perdieron por estancias desoladas.
Elbio Firpo. Mayo del 2009