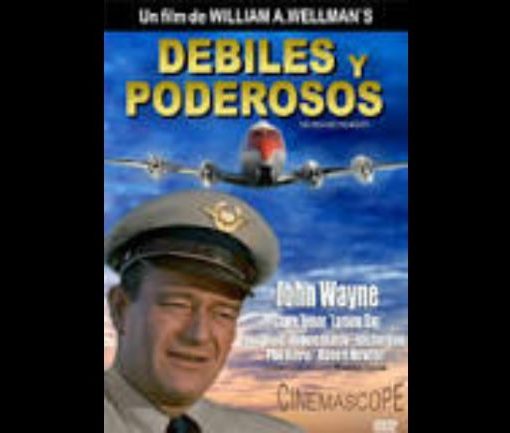Se habían conocido en la Cinemateca Pocitos a las tres de la tarde. La hora preferida de Ignacio para recorrer los anaqueles de videos en el silencio sacramental que eligen los cinéfilos en su lenta y meticulosa búsqueda, tan singularmente parecida al acto amoroso, tanto más disfrutable cuanto más paulatino y quedo.
Dudaba en llevar de nuevo El jardín de los Finzzi-Contini . Amaba esa maravillosa adaptación que había hecho Vittorio de Sica de la novela de Bassani . Lo fascinaba la historia de un amor no correspondido en la Italia fascista de los años cuarenta y el trágico destino de aquella familia judía.
El la había visto acercarse pero no levantó los ojos de la caja que tenía en sus manos por no parecer indiscreto. Tenía cincuenta y dos años y un acentuado temor al ridículo que lo hacían parecer huraño. En realidad, una atávica timidez que el divorcio, como fracaso afectivo, había agudizado, lo empujaban a una misoginia protectora de su menoscabado ego.
La consulta trivial sobre una película inició una charla a la que Ignacio no pudo rehusarse. Más allá de coincidencias cinematográficas, lo sorprendió el conocimiento profundo de su interlocutora, casi erudito, sobre Films y directores a la que, cierta jerga intelectual al que el personalmente adhería, denominaba “cine de culto”. La naturalidad
y seguridad de su discurso parecían no pertenecer a una mujer de su edad.
Era muy joven, después se enteraría que había cumplido veinticuatro años, usaba el pelo negro muy corto. Sus ojos de igual color, contrastaban con una piel muy blanca. La nariz era delicadamente aquilina y la boca húmeda.
Se llamaba Karen.
La tranquilidad de templo de la Cinemateca se rompía. Las puertas batientes dejaban pasar a los ruidosos feligreses que no tardaron en lanzarse sobre los estantes y a interrogar al encargado sobre los últimos estrenos. Se sorprendieron al comprobar que eran las cinco de la tarde. Salieron juntos sin retirar nada de lo que habían ido a buscar. Ella estaba ligeramente atrasada. Ignacio aprovechó el momento para despedirse-Por qué no me acompañás hasta el ómnibus y charlamos un rato más? Total, tenés algo que hacer? –preguntó.
Bueno-dijo él-sin ofrecer para su sorpresa ninguna excusa.
Caminaron hasta Avenida Brasil. En esa breve caminata se dijeron todo. Es decir, esa síntesis apretada, especie de sinopsis de la vida de cada uno, a cuenta del film que verían el fin de semana. A pesar de que Ignacio se decía que todo terminaría en la parada del ómnibus, reconocía haber obrado como un adolescente intentando impresionar a su joven acompañante y se recriminó interiormente por tamaña idiotez.
Fatídico, el 121, venía desde la Rambla.
_ Llamáme…y seguimos hablando…tenés en que anotar?- en tanto levantaba el brazo advirtiendo al conductor de su presencia.
…mejor no, Karen,…no creo que…yo que sé…
El ómnibus se detenía.
_…dame tu número. –Dijo casi subiendo
_ Setecientos diez…siete…siete …_ Y terminó todos los dígitos mientras ella subía los primeros escalones y el vehículo se ponía en marcha.
Lo miró alejarse. La soledad volvió por sus fueros. Se apresuró a la seguridad de su apartamento, lejos de la gente que súbitamente había vuelto a aparecer. Regresó por Chucarro hasta Martí. Se apresuraba. Necesitaba el sillón, la música, los libros, la lámpara que lo protegiese de la tristeza de la tarde otoñal. Que estupidez-se repetía- apenas unos años más que Virginia.. Por suerte no cometí la pavada de anotar su teléfono.
Sin embargo, aunque él no lo reconociese, el encuentro había alterado los rígidos parámetros de su existencia donde se consideraba a salvo de nuevas frustraciones. Intentaba desglosar el impacto intelectual que la muchacha le había provocado del meramente físico, del cual, recurrentemente, volvían las imágenes de su rostro.
Recordaba con exactitud el desarrollo del diálogo. Ella lo dejó hablar extensamente de Dominique Sanda en el personaje central de Nicole en el Jardín de los Finzi Contini después había pasado a Millie Perkins en el Diario de Ana Frank. El libro en el que se basaba la película le había causado honda impresión en su infancia. Se detuvo en un momento cuando iba a mencionar la obra teatral estrenada en los cincuenta por la Comedia Nacional y se excusó por haberse dejado llevar por su entusiasmo sapiente y envanecido.
_ Perdón…perdón…Karen, estoy hablando de mi prehistoria…vos ni siquiera habías nacido.
_ La estrenaron en el Solís-fue la sorprendente respuesta- Candeau hizo de Otto Frank y China Zorrilla de la señora Van Damm –y lo quedó mirando divertida con sus expresivos ojos. Antes que Ignacio se recobrara de la sorpresa, agregó:
– Soy judía. No es mérito mío el que lo supiera. He escuchado a mis padres mil veces hablar de esa obra. Hasta lo que pude averiguar no quedan registros, lo que es una verdadera pena, me hubiera gustado verla
Un destello de admiración sustituyó, efímero, al asombro y fue en ese momento que Ignacio la quiso imaginar, apenas, diez años mayor.
Recluido en su apartamento, negándose a admitir cualquier desequilibrio en su imaginada estabilidad sicológica, volvía a afirmarse en la fortaleza de su misoginia, la cual había demostrado su efectividad frente a los persistentes intentos de la cincuentona que atendía Cinemateca, por escalar sus inexpugnables muros.
Por otro parte- preguntábase con lastimera y esperanzada autocompasión- Como podría haber escuchado el número de teléfono con el ruido del ómnibus y la gente subiendo?
El teléfono sonó dos días después.
Karen lo invitaba, si estaba de acuerdo, a seguir la charla en el Café Arenas en Benito Blanco, frente al Expreso Pocitos, a las ocho de la noche.
_…entonces quedamos así…nos vemos a las ocho…y te dejo porque tengo una entrevista en la Facu. y estoy llegando tarde…chau…chau…
El breve diálogo y su inmediata aceptación provocaron la inmediata reacción del “Súper yo” freudiano de Ignacio, endilgándole la culpa a su “Ello”, pleno de pulsiones oscuras y primitivas, cediendo a estímulos libidinosos que atentaban contra la integridad de su espíritu. Cosa que no estaba dispuesto a permitir.
Conforme con la firmeza de su resolución se dedicó el resto de la tarde a preparar su atuendo. Se decidió por un conjunto de pantalón y saco sport sin corbata. Si estaba frío llevaría un pañuelo al cuello que se probó innumerables veces frente al espejo. Se preocupó que la prenda tuviera una elegancia casual, lejos de la rigidez clásica de las golillas con las que suelen identificarse las personas mayores. Y por supuesto no sería blanca.
Un toque apenas de Faherenheit de Dior, casi imperceptible, sería suficiente.
A las ocho en punto entró al Café Arenas. Lo tranquilizó la semipenumbra del lugar. Apreció las mesas de madera y las cómodas sillas forradas en cuero en las que creyó distinguir lejanas pertenencias del Sorocabana.
Ella llegó unos minutos después. Vestía de negro. Sobre sus altos tacos las medias caladas dejaban entrever, con gracia pudenda, la contundencia de sus piernas.
Con la misma facilidad del primer encuentro retomaron la charla inconclusa.
A medida que transcurría la velada una atención casi anómala por lo excluyente, se fue apoderando de Ignacio. La vida de Karen, que esta le fue narrando con la naturalidad de costumbre, lo acercaba, sin que el lo advirtiese, al peligroso límite de la fascinación. Había estudiado arquitectura en Francia, sin embargo recibiría su título en Uruguay ya que su padre, sometido a las obligaciones de su cargo diplomático, debió abandonar París y regresar a Montevideo. Había vivido en Israel y Egipto. Ignacio intuyó que otra razón debió existir para que Karen regresara. Su espíritu independiente no parecía depender de la seguridad que la proximidad paterna podía ofrecerle. Ignacio lo percibió cuando su voz perdió por unos instantes la seguridad habitual y notó que sus ojos se humedecían.
Un ramalazo de celos, agudo e inesperado, lo deprimió profundamente.
Según la Biblia, los muros de Jericó se derrumbaron después de siete días en que los hijos de Israel, liderados por Josué, haciendo sonar estridentes trompetas, consiguieron entrar a la amurallada ciudad del pecado y pasaron a cuchillo a los impíos adoradores del sangriento dios Moloch. Ignacio no era precisamente un lector de la Biblia y, aunque lo fuera, difícilmente asociaría el hecho con la circunstancia que vivía en la cálida atmósfera del Arenas, plena del aroma a café y madera. Mucho menos reconocería que una hija de Israel, en apenas dos horas, había destruido totalmente sus utópicas murallas de ladrillo.
Cuando decidieron irse una multitud colmaba el local. La mayoría de la edad de Karen. Una pareja se apresuró a ocupar los lugares que dejaban con gesto de alivio. Los miraron con reproche. Empujaron con impaciencia los pocillos de café a un costado de la mesa y se tomaron de las manos. Se escuchaban voces y risas destempladas.
Hacía frío. En el Expreso Pocitos, inmunes a la luz brillante que se reflejaba en el plástico y el acero, los contertulios de costumbre. Hombres y mujeres de rostros ajados exhibidos como en una vitrina. Inmóviles frente a sus vasos de whisky y el humo de los cigarrillos. La Tienda Inglesa con las cortinas cerradas. Más allá los semáforos.
Soplaba una ligera brisa. El le pasó los brazos por los hombros en un instintivo ademán de protección. Caminaron muy juntos las pocas cuadras que los separaban del apartamento de Ignacio adonde, sin concertación previa, se dirigían. Iban en silencio pendientes solamente del roce de sus muslos, la turgencia creciente que se insinuaba, la evanescencia soterrada que se confundía con el tenue perfume.
El portero con rostro inmutable les abrió la puerta.
A veces en invierno ocurren abruptos cambios de temperatura. En general son de muy corta duración, excepción hecha del denominado veranillo de San Juan que, por lo menos, antes de la aparición de los grandes cambios meteorológicos, podían extenderse por más de una semana, alcanzando temperaturas casi veraniegas. La gente rápidamente se desabrigaba e, ingenuamente, volvían a sacar del fondo de sus cajones, la liviana y colorida ropa para lucirla en un artero y fraudulento estío. Como no confiar si hasta la naturaleza desconcertada llenaba de retoños los árboles, haciendo fluir la savia adormecida, insinuar las flores.
Y entonces el invierno volvía por sus fueros. Regresaba con una helada mortaja sobre los confundidos campos, las germinales siembras, desprendiendo los ciegos brotes de las ramas a golpes de cierzo.
Y la gente se enfermaba de tristeza.
La aparición de Karen en la vida de Ignacio, aunque él no lo reconociese, se parecía mucho a ese inesperado y cálido fenómeno. Sin embargo, perceptiblemente, no hubo cambios en su conducta, ni en su apariencia. No se le ocurrió incorporar a su vestimenta vaqueros ni mocasines. Era muy conciente de sus años y mucho el temor al ridículo a la que la situación lo expondría.
Cuando ella le pidió que la fuera a buscar a la salida de la Facultad a las siete de la tarde, la esperó en un extremo de la amplia escalinata. Karen se rió cuando lo vio.
– Por qué no subiste? Mirá que nadie te va a comer.
Y lo tomó del brazo, divertida y feliz.
Caminaron unas cuadras antes de ir al apartamento. A un costado de los juegos infantiles del Parque Rodó, cuando las sombras de la noche se insinuaban, Ignacio la besó. Se abrazaron largamente al borde de los reflejos multicolores.
Sin percibirlo, Ignacio salía de un recinto hermético para entrar en otro. En el primero, su encierro le permitía controlar su espacio exterior, es decir, las personas, como un francotirador que observa protegido desde la seguridad de su refugio. Tiene conciencia de ese mundo hostil del que se mantiene alejado y fuera de peligro. En el que ingresa, la atención, instrumento supremo de la personalidad, queda paralizada, fija en el objeto que lo fascina, pierde su invisibilidad, pasa de ver sin ser visto, a ser visto sin ver, indefenso y frágil.
En buen romance, Ignacio estaba enamorado.
Y el mundo no perdió tiempo. Ese mundo pacato de vecinas viejas, hasta ayer complaciente y amable, que ahora miraban para otro lado cuando lo veían pasar murmurando horrorizadas que Karen no era su hija, extendía sus redes, maledicientes e hipócritas, para juzgar al réprobo, al que ya, gozosamente, habían condenado.
Inmerso en ese estado de gracia con que suele identificarse el enamoramiento, las habladurías y los consejos que no faltaban, llamándolo al recato y la moderación, llegaban mitigadas a su conciencia. Cuando la desproporción entre la atención prestada a una mujer y la que concedemos a las demás y al resto del cosmos, pasa de cierta medida, no está ya en nuestra mano detener el proceso.
Para Ortega y Gasset el enamoramiento es un estado inferior de espíritu, una especie de angostura mental, de angina síquica que, aunque transitoria, altera la realidad y nos sumerge en el inefable universo de la ilusión.
En esas profundidades azules andaba Ignacio considerando ya como posible la cuadratura del círculo cuando ocurrió el encuentro.
El timbre los sorprendió un domingo como a las tres de la tarde sentados en los sillones del pequeño living discutiendo, nadie podría jamás creerlo, sobre la vigencia de Nietzsche, la postmodernidad y la idea del pensamiento débil sostenido por Vattimo.
-Soy yo-dijo una voz por el intercomunicador-Virginia.
La relación con su hija era difícil de definir. Se había tornado difusa a partir de su entrada en la adolescencia. Ignacio siempre había temido ese momento. Su mirada había perdido la inocencia de la niñez y se había tornado progresivamente incisiva, cáustica inclusive. Como todo buen divorciado atribuía ese cambio a la influencia de su madre y abuela, con las que Ignacio había cortado todo vínculo.
Se veían poco. Generalmente a instancias de Ignacio y muy pocas veces por su propia iniciativa.
Esta era una de ellas.
A la sorpresa inicial la siguió la ilusoria convicción de que sería una buena oportunidad para que se conocieran.
No advirtió la luz de alarma encendida en los oscuros ojos de Karen.
Ignacio hizo las presentaciones. Un rápido saludo de besos en las mejillas y sonrisas fugaces. Virginia se sentó en un viejo y cómodo butacón deslucido. Sobre los muebles escasos y grandes, la descuidada biblioteca y el equipo de música, se acumulaba el polvo. La lámpara de pie, sorprendida por la cruda luz de la tarde, mostraba la pátina descascarada de su alto pié, la vetusta pantalla.
El intento de charla de Ignacio, apoyado por Karen, duró poco. Un segundo de silencio en aquella circunstancia parecía un siglo. Virginia contestaba poco más que con monosílabos. Su mirada se posaba sobre los grandes sillones de madera donde se apoyara cuando niña. La estancia a oscuras. La estufa a leña iluminando los rostros.
Ignacio comprendió tardíamente su error.
Los restos del naufragio a los que se aferraban padre e hija.
El navío perdido.
_ Ya son las cuatro…! Que tarde se me hizo…quedé con mi tía que iría por su casa a tomar el té.
Ignacio agradeció con doloroso alivio la mentira de Karen.
_ Un gusto conocerte, Virginia… a ver si arreglamos otro día con más tiempo…
El zumbido del ascensor bajando. Otra vez el silencio del domingo.
Virginia no tardó en irse. Hubiera querido abrazarla No lo intentó. Virginia hacía tiempo que rehuía los abrazos. Cuando se cerró la puerta volvió a los sillones vacíos. A la alfombra de lana, mal cortada y manchada, que habían comprado con tanto esfuerzo.
Los encuentros se fueron espaciando hasta que un día Karen desapareció de su vida.
Años después supo que se había casado y vivía en Italia
Hubiera podido luchar aún, probar suerte: no hay fatalidad externa. Pero si una fatalidad interior, un dejarse ir del alma. Entonces las faltas, reales o imaginarias, nos atraen como un vértigo.
Karen se convirtió en un recuerdo. Breve hálito sentimental que seguiría manando en el subsuelo de la conciencia de Ignacio con la ternura intacta que solo tienen las cosas queridas.
En invierno el viento que corre por Bulevard Artigas convierte la amplia escalinata de la Facultad de Arquitectura en un lugar inhóspito que los estudiantes suben corriendo envueltos en abrigos y bufandas.
A veces, sin embargo, la estación nos engaña. Una temperatura casi veraniega hace fluir la savia de los árboles que rápidamente se llenan de retoños. Las personas se desabrigan e ingenuamente se visten de verano.
Pero el invierno siempre regresa. Las germinales siembras sucumben bajo una helada mortaja y los ciegos brotes de las ramas se desprenden a golpes de cierzo.
Y la gente se enferma de tristeza.
Elbio Firpo. Agosto 25 del 2009