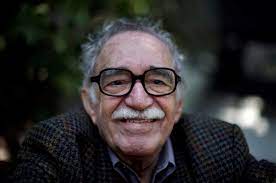Uno de los pequeños, el de once años, mira a su padre tras la indicación: apenas un vago movimiento de cabeza, el mentón ejerciendo de dedo índice. También mira un instante hacia los demás rostros curtidos. Duda un momento. A unos diez metros, contra la luz declinante del atardecer, se recorta la figura de El Tuerto, el capataz de la hacienda. El pequeño, con paso receloso, avanza atenazado por su timidez, y observa el parche que cubre el ojo ciego del capataz, el ojo blanco pavoroso que un día les mostró a él y su hermano ante las carcajadas del resto de jornaleros, ante la sonrisa cómplice de su padre. De repente, se siente atravesado por la intensidad acuosa del ojo sano, que parece querer compensar el déficit de su mirada mutilada. La boca del capataz esboza una mueca ambigua: otra asimetría en el gesto. El pequeño llega a su altura. Y El Tuerto le extiende un papel y una plumilla: «Firma ahí abajo, Andresín». El pequeño Andrés titubea: nunca le han hecho firmar nada. Con pulso indeciso, escribe sus iniciales y las emborrona con un garabato, como ha visto hacer alguna vez a su padre. El Tuerto sonríe y le revuelve el pelo con su mano callosa: «Muy bien, chaval».
El pequeño regresa con paso más ligero: casi han desaparecido el temblor y el peso que lastraban sus movimientos. Se coloca al lado de su hermano pequeño, a quien se dirige ahora el padre, de nuevo con los ojos y el mentón. Pero el hermano pequeño agacha la cabeza, aprieta los labios y niega con la cabeza. El padre advierte, de reojo, las miradas expectantes del resto de jornaleros y tensa el semblante. «¡Lolo!». El pequeño Andrés agarra tímidamente a su hermano del brazo y le da un leve estirón hacia delante. Pero Lolo se resiste: se cruza de brazos, hunde todavía más los ojos, frunce el gesto y niega otra vez.
El padre siente en el cogote las sonrisas del resto de jornaleros, los ojos que van y vienen. Y una primera exclamación: «Hostia, Rafael». La voz del padre se expande, «¡Lolo!». Entonces, desde la distancia, aletea el graznido de El Tuerto: «Estos niños se te suben a la chepa, Rafael, se te suben a la chepa». Y, acto seguido, un coro de risas remata el graznido y transforma la tensión del padre en una cólera que activa su cuerpo: avanza hacia el menor, lo agarra del brazo, lo estira hacia delante. Pero el pequeño sigue resistiéndose. Los dos primeros manotazos, secos, contenidos aún, los recibe en el culo. El cuerpo de Lolo da dos respingos y las manos, instintivas, acuden al primer foco de dolor. El pequeño, sin embargo, sigue anclado en su rebeldía. El padre, entonces, lo coge de la oreja, se la retuerce, desde ahí intenta tirar de él, pronuncia su nombre entre dientes, Lolo, Lolo, Lolo no me jodas, y Lolo que lanza un primer aullido, pero Lolo que se resiste, nadie entiende muy bien por qué, tú tampoco, pero Lolo se resiste, y el padre lo suelta, lo suelta y se retira un paso, solo para coger impulso, solo para convertir sus brazos en dos aspas que descargan contra el pequeño cuerpo toda la ira y la vergüenza acumuladas. Uno de los golpes ciegos tumba a Lolo, que, al caer al suelo, se ovilla para protegerse.
Los manotazos cesan. Y entonces cristaliza un silencio que enmarca los pasos arrastrados del padre al retirarse, su respiración agitada. Oyes ese silencio. Hace muchos años que lo oyes en todos sus matices. Y hace muchos años que contemplas, como ahora, al revivirlo, el cierre de la escena: tú que te acercas a tu hermano, tú con tus lágrimas, tus lágrimas y las de Lolo, las lágrimas de los dos, tú que te acercas a tu hermano y lo abrazas, y tu abrazo que se transforma en un único sollozo impotente. Tu abrazo. Aquel abrazo. Tu abrazo interrumpido, de pronto, por el nuevo graznido de El Tuerto, que aletea furioso desde la distancia, antes de dar paso, otra vez, al coro de risas: «Vaya par de maricones estás criando, Rafael, vaya par de maricones».