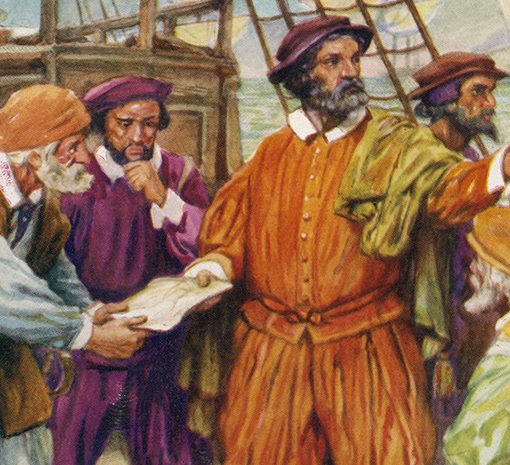El testamento político y moral de Cicerón
Cicerón recuerda cuál es su verdadero poder, y, como advertencia para otras generaciones redacta su última obra, al mismo tiempo la más grande, De Officcis, la enseñanza de las obligaciones que el hombre independiente, el hombre moral, ha de cumplir frente a sí mismo y frente al Estado. Lo que Marco Tulio Cicerón escribe en su solar de Pozzuoli durante el otoño del año 44 a.C., otoño también de su vida, es su testamento político y moral.
Que ese tratado sobre la relación del individuo con respecto al Estado es un testamento, la última palabra de un hombre que ha dimitido y que ha renunciado a todas las pasiones públicas, lo demuestra ya alocución inicial. De officiis está dirigido a su hijo. Cicerón le confiesa con toda sinceridad que no se ha retirado de la vida pública por indiferencia, sino porque, como espíritu libre, como republicano romano, considera que servir a una dictadura está por debajo de su dignidad y de su honor. “Mientras el Estado era administrado por hombres que él mismo había escogido, dediqué mi energía y mis ideas a la res pública. Pero desde que todo cayó bajo la dominatio unius, bajo el dominio de uno solo, no quedó espacio para el servicio público o para ejercer la autoridad.” Desde que el senado fue abolido y cerraron los tribunales, ¿qué puede él buscar en el senado o en el foro sin perder el respeto a sí mismo? Hasta ahora, la actividad pública, la actividad política, le ha robado demasiado tiempo y nunca pudo formular de modo concluyente su visión del mundo. Pero ahora que se ve obligado a permanecer inactivo, quiere aprovecharlo al menos en el sentido de la espléndida frase de Escipión, que de sí mismo nunca dijo que nunca estuvo más activo que cuando no tuvo nada que hacer y nunca menos solo que cuando estaba solo consigo mismo.
Estas ideas sobre la relación del individuo con respecto al Estado, que Marco Tulio Cicerón expone a su hijo, con frecuencia no son nuevas ni originales. Combina lo leído con lo generalmente aceptado. A los sesenta años un dialéctico no se convierte de pronto en un poeta, ni un compilador en un creador original. Pero las opiniones de Cicerón adquieren esta vez una nueva carga emocional por el tono de dolor y de amargura que en ellas resuena. En medio de guerras civiles sangrientas y de una época en las que las hordas pretorianas y la canalla de los distintos partidos luchan por el poder, el espíritu verdaderamente humano sueña una vez más –como siempre los individuos en épocas semejantes- con la eterna quimera de una pacificación universal a través del conocimiento de las costumbres y de la conciliación. La justicia y la ley, por sí solas, deben ser los férreos pilares del Estado. Los realmente honrados, y no los demagogos, son los que tienen que alcanzar el poder y con ello la justicia dentro del Estado. Nadie tiene derecho a tratar de imponer al pueblo su voluntad y con ello a su capricho. Y es un deber negar la obediencia a esos ambiciosos que arrebatan el gobierno al pueblo. Exasperado, este hombre de una independencia inquebrantable, rechaza cualquier colaboración con un dictador, así como prestarle cualquier servicio.
El dominio ejercido por la fuerza viola cualquier derecho, argumenta. La verdadera armonía en una república sólo puede producirse si el individuo, en lugar de tratar sacar provecho personal de su puesto público, antepone los intereses de la comunidad a los privados. Sólo si la riqueza no se despilfarra en el lujo y la disipación, sino que se administra y se transforma en cultura espiritual, artística, sólo si la aristocracia renuncia a su orgullo, y la plebe, en lugar de dejarse sobornar por los demagogos y de vender el Estado a un partido, exige sus derechos naturales, sólo entonces puede restablecerse la república. Panegiristas del centro, como todos los humanistas, Cicerón reclama la conciliación de las divergencias. Roma no necesita un Sila, ni un César, como tampoco a los Gracos. La dictadura resulta peligrosa. E igualmente lo es la revolución.
Mucho de lo que dice Cicerón se encuentra ya en el Estado con que soñara Platón y se puede volver a leer en Jean-Jacques Rousseau, así como en todos los idealistas utópicos. Pero lo que eleva su testamento tan sorprendentemente por encima de su época es ese sentimiento nuevo que medio siglo antes del cristianismo se expresa aquí por primera vez: el humanitarismo. En una época de la más atroz crueldad, en la que hasta César cuando conquista una ciudad manda cortar las manos a dos mil prisioneros, en la que los mártires y las luchas de gladiadores, las crucifixiones y las lapidaciones son hechos cotidianos y naturales, Cicerón es el primero y el único que alza la voz para protestar contra cualquier abuso de poder. Condena la guerra como el método de los beluarum, de las bestias, así como el militarismo y el imperialismo de su propio pueblo, la explotación de las provincias, y solicita que la anexión de otras tierras al imperio romano sólo se haga por medio de la cultura y de las costumbres, jamás por la espada. Alza la voz contra el saqueo de ciudades –y reclamación absurda en la Roma de entonces- exige clemencia incluso para aquellos que están más desamparados ante la ley, para los esclavos. Con mirada profética prevé la caída de Roma en la sucesión demasiado rápida de sus victorias y en sus conquistas malsanas, por ser sólo militares. Desde que con Sila la nación emprendiera guerras con el único objeto de hacerse con un botín, la justicia en el propio imperio se ha perdido. Siempre que un pueblo recurre a la violencia para arrebatarles la libertad a otros, pierde con ello, en una enigmática venganza, la fuerza portentosa de su propio aislamiento.
Mientras las legiones, bajo el mando de jefes ambiciosos, marchan hacia Partia y Persia, hacia Germania y Britania, hacia Hispania y Macedonia, para servir al delirio efímero de un imperio, una voz solitaria eleva aquí su protesta contra ese peligroso triunfo, pues ha visto cómo a partir de la cruenta simiente de las guerras de conquista crece la cosecha aún más sangrienta de las guerras civiles. Con gravedad, este este imponente defensor de la humanidad suplica a su hijo que honre la adiumenta hominum, la colaboración entre los hombres, como el ideal más elevado, el más trascendente. Al fin, el que durante demasiado tiempo ha sido maestro de la retórica, abogado y político, alguien que por dinero y por la fama defiende con idéntico brío cualquier causa, sea buena o mala, el mismo que aspirara a cualquier puesto, el que pretendiera la riqueza, el honor público y el aplauso del pueblo, llega a esa clara intuición en el otoño de su vida. Justo antes del final, Marco Tulio Cicerón, hasta ahora sólo un humanista, se convierte en el primer defensor de la humanidad.
Próxima entrega: De nuevo en el foro de Roma