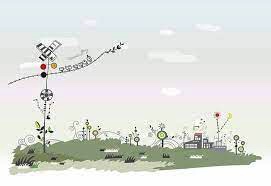Silencio. Los sacerdotes consultan a los dioses. Destripan un toro blanco, leen las entrañas.
Y de golpe la música estalla, el estadio aúlla: si, los dioses dicen si, ellos también están locos de
ganas de que la fiesta empiece de una buena vez.
Los gladiadores, los que van a morir, alzan sus armas hacia el palco del emperador. Son esclavos
o delincuentes condenados a muerte; pero algunos provienen de las escuelas donde se entrenan
largamente para una breve vida profesional que durará hasta que el emperador señale el suelo con
el dedo pulgar.
Los rostros de los gladiadores más populares, pintados en camafeos, placas y cacharros, se venden
Como pan caliente en las gradas, mientras la multitud enloquece multiplicando apuestas y gritando
insultos y ovaciones.
La función puede durar varios días. Los empresarios privados cobran las entradas, y a precios altos;
pero a veces los políticos ofrecen, gratis, las matanzas. Entonces las gradas se cubren de pañuelos
y pancartas que exhortan a votar por el candidato amigo del pueblo, el único que cumple lo que
promete.
Circo de arena, sopa de sangre. Un cristiano llamado Telémaco mereció la santidad porque se arrojó
a la arena y se interpuso entre dos gladiadores que estaban en pleno combate a muerte.
El público lo hizo puré, acribillándolo a pedradas, por interrumpir el espectáculo.
Eduardo Galeano. Espejos. Una historia casi universal.