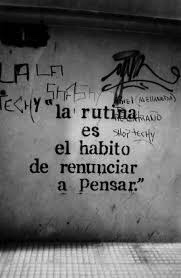El teniente Alexander Volkov era un hombre que se sentía orgulloso del deber cumplido. Aquella partida de insurrectos a la que seguían estaba llevando el saqueo y la destrucción por los pueblos leales a la causa bolchevique. No era de vital importancia que la zona fronteriza donde actuaban no hubiera entrado en combate todavía ni que el ejército blanco estuviera a miles de verstas del río Volga. La traición se pagaba con la muerte. Las continuas refriegas, la vastedad del territorio ruso y los distintos frentes abiertos en la guerra habían hecho que el teniente Volkov desconociera la situación exacta de su hijo, el único que tenía, en el voluntarioso ejército rojo.
La patrulla de cinco hombres comandada por él no tenía órdenes de ataque, sólo de esperar e informar al grueso de la columna en camino que se dirigía a sofocar la revuelta. La pequeña aldea humeaba y los tres rebeldes que huían al galope tomaron direcciones opuestas. Uno de ellos, el que llevaba un sable en alto y la guerrera abierta, se encaminó hacia el somero altozano cubierto de árboles donde se ocultaba la patrulla. A menos de doscientos metros, el teniente Volkov dio la orden de fuego. El sonido de los disparos delató su posición en la inmensa llanura. La tarde quedó muda y expectante tras el estruendo y todos vieron al jinete salir despedido de la grupa de su caballo. El teniente ordenó a sus hombres permanecer en sus puestos. Los ollares de su caballo exhalaban vaho cuando se acercó a comprobar la suerte del insurrecto, y sus hombres observaron sorprendidos cómo el teniente Volkov bajaba tambaleante de su montura y se abrazaba al soldado que yacía muerto sobre el camino.