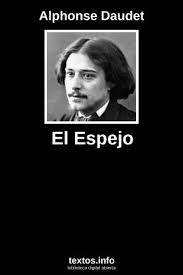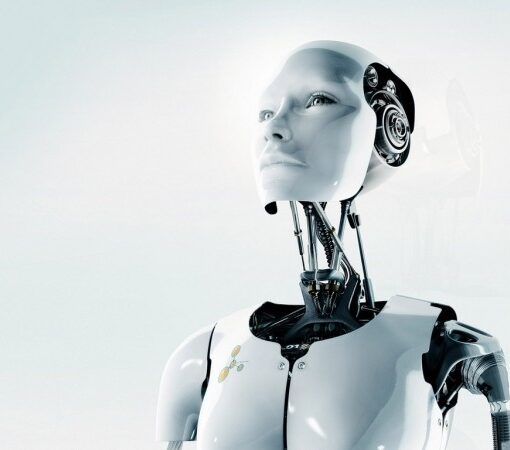Al Norte, a orillas del Nieman, ha llegado una pequeña criolla de quince años, blanca y rosa como una flor de almendro. Viene del país de los colibríes, la trae el viento del amor…
Los de su isla le decían:
-No vayas, en el continente hace frío… El invierno te matará.
Pero la pequeña criolla no creía en el invierno y sólo conocía el frío por haber tomado sorbetes; además estaba enamorada, no tenía miedo a morir… Y ahí estaba, desembarcada en las brumas del Nieman con sus abanicos, su hamaca, sus mosquiteros y una jaula de enrejado dorado llena de pájaros de su país.
Cuando el anciano padre del Norte vio llegar a aquella flor de las islas que el Sur le enviaba en un rayo de sol, su corazón se apiadó; y como pensaba que el frío pronto devoraría a la chiquilla y a sus colibríes, encendió rápidamente un hermoso sol amarillo y se vistió de verano para recibirlos…
La criolla se confundió; tomó aquel calor del Norte, brutal y pesado, por un calor que duraría; aquella eterna y oscura vegetación por el verdor de la primavera y, colgando su hamaca al fondo del parque entre dos abetos, pasaba el día abanicándose, meciéndose.
-En el Norte hace mucho calor -dice riendo.
Sin embargo hay cosas que la inquietan. ¿Por qué, en este extraño país, las casas no tienen miradores acristalados? ¿Por qué esos muros gruesos, esas alfombras, esas pesadas cortinas? Esas gruesas estufas de mayólica, esos grandes montones de leña apilados en los patios, y esas pieles de zorro azul, esos abrigos forrados, esas pieles que duermen al fondo de los armarios ¿para qué pueden servir?
Pobre pequeña, muy pronto va a saberlo.
Una mañana, al despertarse, la pequeña criolla siente un gran escalofrío. El sol ha desaparecido y, del cielo negro y bajo que parece haberse aproximado a la tierra durante la noche, caen copos de una pelusa blanca y silenciosa como la que se desprende de los algodonales… ¡Es el invierno! ¡Ha llegado el invierno! El viento sopla, las estufas resuenan. En la gran jaula de enrejado dorado, los colibríes ya no gorjean. Sus pequeñas alas azules, rosas, amarillas, verde mar, permanecen inmóviles y da pena ver cómo se aprietan unos a otros ateridos e hinchados por el frío, con sus finos picos y sus ojos de cabeza de alfiler. Allá, al fondo del parque, la hamaca tirita cubierta de escarcha y las ramas de los abetos son de cristal hilado.
La pequeña criolla tiene frío y ya no quiere salir. Acurrucada junto al fuego como uno de sus pájaros, pasa el tiempo contemplando las llamas, y se hace un sol con sus recuerdos. En la gran chimenea luminosa y ardiente, vuelve a ver todo su país: los anchos muelles repletos de sol con el azúcar moreno de las cañas que chorrean, y los granos de maíz flotando en una polvareda dorada; luego las siestas de la tarde, los estores claros, las esteras de paja; luego las noches estrelladas, las moscas enardecidas, y los millones de pequeñas alas que zumban entre las flores y en las mallas de tul de los mosquiteros.
Y mientras ella sueña así ante las llamas, los días de invierno se suceden cada vez más cortos, cada vez más oscuros. Cada mañana se retira un colibrí muerto de la jaula; pronto sólo quedan dos, dos copos de plumas verdes que se erizan uno junto al otro en un rincón…
Aquella mañana, la pequeña criolla no ha podido levantarse. Como una balancela de Mahón atrapada por los hielos del Norte, el frío la oprime y la paraliza. Está oscuro, la habitación está triste. La escarcha ha puesto sobre los cristales una espesa cortina de seda mate. La ciudad parece muerta y, por las calles silenciosas, el quitanieves a vapor, silba lamentablemente… Para distraerse, la criolla hace espejear las lentejuelas de su abanico y pasa el tiempo entreteniéndose con los espejos de su país ribeteados de grandes plumas indias.
Cada vez más cortos, cada vez más oscuros, los días de invierno se suceden. Tras sus cortinas de encaje la pequeña criolla languidece y se desola. Lo que más la entristece es que desde su cama no puede ver el fuego. Tiene la sensación de haber perdido su patria por segunda vez… De vez en cuando pregunta:
-¿Hay fuego en la habitación?
-Claro que sí. La chimenea está ardiendo. ¿Oyes como crepitan los troncos y estallan las piñas?
-¡Oh! Veamos, veamos.
Pero de nada le sirve asomarse, la llama está demasiado lejos, no puede verla y eso la desespera. Una tarde que está allí, pálida y pensativa, con la cabeza en el extremo de la almohada y los ojos siempre vueltos hacia aquella llama invisible, su amigo se acerca, y coge uno de los espejos que se encuentran sobre el lecho:
-¿Quieres ver el fuego, querida? Muy bien, espera…
Y arrodillándose delante de la chimenea, trata de enviarle con el espejo un reflejo de la llama mágica.
-¿Puedes verla?
-No, no veo nada.
-¿Y ahora?
-No, aún no.
Luego, de repente, recibiendo en pleno rostro un rayo de luz que la ilumina:
-¡Oh! ¡La veo! -dice feliz.
Y muere riendo con dos pequeñas llamas en el fondo de sus ojos.
FIN