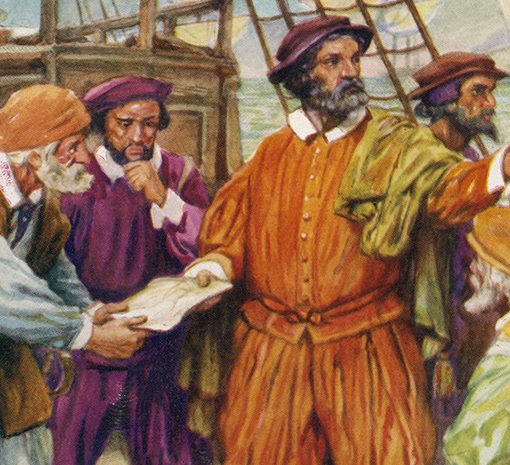En plena Segunda Guerra Mundial, Fiódor Dostoyevski (1821-1881, Crimen y Castigo) parecía haber caído en el olvido en la Unión Soviética. Los editoriales no los reeditaban y las bibliotecas no lo dejaban en préstamo así como así. Algunos intelectuales rusos pensaban que era un reaccionario, otros, en cambio, opinaban que no se podía podar a los genios y que, sencillamente, no encajaba en la ideología marxista leninista; nada de la literatura del siglo XIX tenía cabida en la ideología comunista.
En cuanto a León Tolstoi (1828-1910: Guerra y Paz) opinaban que había hecho poesía con la idea de la guerra del pueblo, y que el Estado de la Rusia comunista se había puesto al frente de la justa guerra del pueblo. Cuando las ideas coincidían con los intereses del Estado aparecía la alfombra voladora: se hablaba de Tolstoi por la radio, en las veladas de lectura, sus obras se editaban y los jefes comunistas lo citaban.
El culto al Estado desplazaba al individuo. ¡El individualismo no era humanidad! No eran dañinos para el Estado, simplemente eran irrelevantes, inútiles. ¿Cómo se definía al realismo socialista? Era el Partido, el gobierno, el Estado, el más bello de los reinos. El realismo socialista era la afirmación de la superioridad del Estado y decadente era afirmar la superioridad del individuo, El Estado genial, sin defectos menosprecia a todos los que no se le parecen. Sin embargo, algunos opinaban que tanto los emuladores del individuo como los del Estado, se parecían. Las dos posiciones eran indiferentes al hombre.
Ante esta afirmación, surgía la figura de Antón Chejov (1860-1904: El Jardín de los Cerezos). Era un precursor de la democracia rusa cuando aún no se había realizado. El camino de Chejov era el camino de la libertad de Rusia representada por todos sus personajes. Balzac había introducido en la conciencia colectiva una masa enorme de gente. Sin embargo, Chéjov lo superaba: médicos, ingenieros, abogados, maestros, profesores, terratenientes, tenderos, industriales, institutrices, lacayos, estudiantes, comerciantes de ganado, conductores, obispos, campesinos, obreros, zapateros, horticultores, actores, posaderos, prostitutas, pescadores, tenientes, suboficiales, artistas, cocineros, escritores, porteros, monjas, soldados, comadronas, prisioneros de Sajalin (isla rusa al norte de Japón)…
Chéjov introdujo todas las clases, estamentos, edades de la Rusia zarista. Introdujo a esos millones de personas como demócrata. Dijo que lo principal era que los hombres son hombres, sólo después son obispos, rusos, tenderos, tártaros, obreros. Los hombres no son buenos o malos según si son obreros u obispos, tártaros o ucranianos; los hombres son iguales en tanto que hombres. Muchos intelectuales rusos de mediados del siglo XX trascendían la estrechez de miras del Partido Comunista y veían en Chéjov al portador de la bandera más grande que haya sido enarbolada en Rusia durante toda su historia: la verdadera, buena democracia rusa. Consideraban que desde Avvakum Pétrov (1620-1682: Vida del Protopope, escrita por él mismo) a Vladimir Lenin (1870-1924) su concepción de la humanidad y de la libertad había sido siempre partidista y fanática; habían sacrificado sin piedad al individuo en aras de una idea abstracta de humanidad.
Tolstoi les resultaba intolerable con su idea de no oponerse al mal mediante la violencia; su punto de partida no era el hombre, sino Dios. Chéjov, en cambio, dijo: “dejemos a un lado a Dios y las así llamadas ideas progresistas; comencemos por el hombre, seamos buenos y atentos para con el hombre, sea éste lo que sea: obispo, campesino, magnate industrial, prisionero de Sajalin, camarero de un restaurante; comencemos por amar, respetar y compadecer al hombre; sin eso no funcionará nada”. A eso se le llama democracia, la democracia que todavía (1842) no ha visto la luz en el pueblo ruso, a pesar de haber observado todo durante los últimos mil años, la grandeza y la supergrandeza de Rusia.
La libertad en el centro. ¿Pierde el hombre su deseo inherente de ser libre? Esta respuesta encierra el destino de la humanidad y el destino del Estado totalitario. La transformación de la naturaleza misma del hombre presagia el triunfo universal y eterno de la dictadura del Estado; la inmutabilidad de la aspiración del hombre a la libertad es la condena del Estado totalitario.
He aquí que las grandes insurrecciones en el gueto de Varsovia, en Treblinka y Sobibor, el gran movimiento partisano que inflamó decenas de países subyugados por Hitler, las insurrecciones postestalinianas en Berlín en 1953 o en Hungría en 1956, los levantamientos que estallaron en los campos de Siberia y Extremo Oriente tras la muerte de Stalin, los disturbios en Polonia, los movimientos estudiantiles de protesta contra la represión del derecho de opinión que se extendió por muchas ciudades, las huelgas en numerosas fábricas, todo ello demostró a mediados del siglo XX que el instinto de libertad en el hombre es invencible. Había sido reprimido, pero existía. El hombre condenado a la esclavitud se convierte en esclavo por destino, pero no por naturaleza.
La aspiración innata del hombre a la libertad es invencible; puede ser aplastada pero no aniquilada. El totalitarismo no puede renunciar a la violencia. Si lo hiciera, perecería. La eterna, ininterrumpida violencia, directa o enmascarada, es la base del totalitarismo. El hombre no renuncia a la libertad por propia voluntad. En esta conclusión se hallaba la luz de aquellos aciagos tiempos, era la luz del futuro.
Extractado de: Vasili Grossman: “Vida y Destino”.