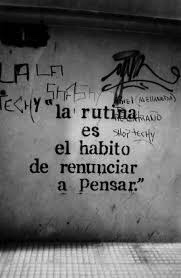-Llévame a los acantilados- le pidió su novia al empleado de la funeraria.
Él, complaciente, arrancó el coche fúnebre y atravesaron la ciudad rumbo a la costa.
Ya habían rebasado las afueras, cuando ella se quitó la blusa:
-Te espero ahí detrás- dijo, pasando entre los asientos. A la luz del atardecer sus senos oscilaron como dos frutos cálidos.
Durante las obligadas esperas del trabajo, había ido él desgranando con disimulo ramos y coronas de los difuntos transportados aquel día, dejando la carroza funeraria convertida en un lecho de flores.
Ahora, en el retrovisor, mientras ascendían por las estrechas carreteras, la contempló allí tendida, desnuda toda ya, sonriente, bellísima, con sus largos cabellos esparcidos…, pero cuando llegaron a lo más alto vio con sorpresa que a ella se le mudaba el gesto y empezaba a gritar dando manotazos:
-¡Tábanos, hay tábanos! – se podía oír su zumbido oscuro y pegajoso.
De inmediato, paró el coche y se bajó con intención de abrir el portón trasero para liberarla, pero sólo pudo esbozar un ademán ridículo en el aire, pues se había olvidado de echar el freno de mano y el vehículo con ella dentro se le estaba yendo, se le había ido ya, de hecho, ladera abajo.
Y aunque corrió detrás para alcanzarla, apenas tuvo tiempo de ver tras el cristal su bello rostro aterrado y, después, al fondo del abismo de la noche, contra las rocas del acantilado, aquel estallido colosal de fuego y flores.