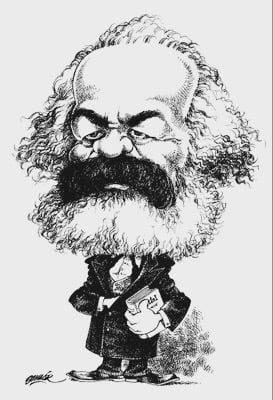Los intelectuales dos siglos atrás eran personas que alzaban su voz para diagnosticar los males de la sociedad y curarlos sólo con el uso de su propio intelecto y además creaban fórmulas con el propósito de mejorar la estructura de la sociedad y los hábitos de los seres humanos. Ahora desempeñan un papel cada vez mayor en la formación de nuestras actitudes e instituciones y por ello es necesario examinar sus antecedentes tanto públicos como personales, y en especial sus credenciales morales y de criterio que tienen para decir cómo debe conducirse la humanidad. Es por ello que es necesario preguntarse ¿cómo conducen sus propias vidas?, ¿con qué grado de rectitud se comportan frente a las personas de su entorno familiar, amigos y colaboradores?, ¿Son justos en sus tratos comerciales y con personas de otro sexo?, ¿dicen y escriben la verdad? y ¿cómo soportan el paso del tiempo y la realidad sus propios enunciados?
Muchos de los intelectuales uruguayos de la última generación han rechazado el orden existente en su totalidad y han confiado en su capacidad para rehacerlo desde sus cimientos de acuerdo con la ideología que profesan. Pretenden el cambio a través de un proceso político confiando en la influencia que tiene su mensaje sobre la comunidad. Son conscientes de que, por medio de la prensa y del discurso, forjan una opinión pública y ejercen una gran influencia en la construcción de un modo de ser nacional. Tienen plena conciencia de su identidad como intelectuales y el papel regenerador que les toca desempeñar en la sociedad.
Para ubicar esta propuesta en su contexto, es imprescindible establecer una serie de precisiones. La Generación del 98 española (Unamuno, Azorín, Maeztu, entre otros), constituyen una vertiente crítica del Estado e influyen en gran parte de las élites intelectuales latinoamericanas. Otros europeos (Anatole France, Roman Rolland) con un planteamiento espiritualista se cuestionan el quehacer intelectual, se oponen a la política partidista, a las dictaduras y adhieren al discurso ético-moral que permita clarificar las ideas, a través de la búsqueda de la verdad y la justicia (Marta Casaus Arzú, 2011). Intelectuales europeos y latinoamericanos compartían entonces una serie de rasgos comunes. Uno de ellos era la tendencia a opinar de muchos temas sin métodos, reglas o teoría apropiada. Por otro lado sentían la pasión por la escritura, las ciencias y el arte, se incorporaban a distintos movimientos culturales y filosóficos (modernismo, vitalismo, espiritualismo) y ejercían su influencia en la construcción nacional.
En América Latina el nombre de José Enrique Rodó y, sobre todo, el de su ensayo Ariel (1900) marcan el ambiente cultural latinoamericano, en los primeros tres lustros del siglo XX. El término “arielismo” es empleado tanto para resumir el mensaje de Ariel, como para señalar una actitud, denominada también idealista, de reivindicación de la identidad latina de la cultura de las sociedades hispanoamericanas, frente a la América anglosajona, y el rechazo de la “nordomania”, como llamaba Rodó a la tendencia que hacía de los Estados Unidos el modelo a imitar. Un destacado autor de la época Pedro Henríquez Ureña subrayó en 1905 que Ariel se dirigía a la “élite de los intelectuales” y proponía contribuir a la formación de una minoría dirigente.
El mensaje de Ariel llamaba a superar el intelecto estrecho de la especialización, a regir el comportamiento por valores más altos que los exclusivamente económicos y a cultivar el sentimiento estético como pieza central de una personalidad y de una civilización armoniosa. Su prédica halló eco, no sólo en connotadas figuras latinoamericanas como los hermanos Francisco y Ventura García Calderón, del Perú; Carlos Arturo Torres de Colombia; Gonzalo Zaldumbide, de Ecuador.; Manuel Ugarte, de Argentina; el propio Pedro Henrique Ureña citado y Alfonso Reyes de México; sino también en el Congreso Internacional de Estudiantes Americanos, organizado en Montevideo en 1908, y los que siguieron (Buenos Aires 1910; Lima, 1912) hasta el movimiento de la Reforma Universitaria en 1918, ocasiones propicias para la propagación del verbo “arielista” entre los jóvenes universitarios (Carlos Altamirano, 2010).
Después de Rodó, podría citarse al filósofo español José Ortega y Gasset por su gran ascendiente sobre las élites culturales hispanoamericanas, y otras figuras de proyección continental como José Ingenieros, más adelante Octavio Paz o Carlos Fuentes. De todas formas, la influencia de los pensadores latinoamericanos se circunscribe predominantemente dentro de los cauces nacionales.
¿Cuál fue el relacionamiento entre los intelectuales y el poder revolucionario? Dos ejemplos relevantes e influyentes de revolución social en América Latina podemos destacar: la revolución mexicana de 1910 y la cubana de 1959. Las dos pidieron y obtuvieron el apoyo y la colaboración de intelectuales. En México dos tendencias se disputaron la dirección del proceso cultural: la del nacionalismo revolucionario y la del comunismo revolucionario. Pese al esfuerzo de algunos por crear una zona de libertad intelectual dentro de la Revolución, sus propuestas tuvieron corta vida. Las dos revoluciones tuvieron gran repercusión continental y a ese eco contribuyó la desmedida propaganda impulsada por los gobiernos para encontrar el apoyo al nuevo orden de reformas sociales y políticas. Así nació una izquierda intelectual que superó los límites de Cuba y aún de América Latina.
¿Cuáles fueron las fuentes de difusión de estos intelectuales de izquierda? Obras y acción desde el exilio, escritores en el servicio diplomático, constitución de verdaderas redes de reformistas identificados con el antiimperialismo y el proyecto de América Latina como unidad cultural y política. El despliegue de las editoriales y la profusión de la construcción literaria para llegar al mercado extendido del discurso intelectual. También las revistas culturales para difundir las ideas y como forma de agrupamiento y organización de la intelligensia (Amauta en Perú; Marcha en Uruguay, que nace como semanario que da expresión a una fracción derrotada electoralmente del Partido Nacional).
El punto culminante es cuando se integra a la acción cultural el dilema de la acción política; y dentro de ésta, el camino de las armas para forzar el advenimiento de la nueva sociedad. Extremo en el cual participó no sólo la izquierda intelectual sino también la que Antonio Gramsci llamaba “tradicional” (católicos de la Teoría de la Liberación).
La izquierda intelectual uruguaya de los años sesenta y setenta junto a los elementos del ambiente nacional integraron el aire ideológico de la época en América Latina en cuanto a la radicalización del compromiso político y la influencia de la Revolución Cubana. Este “intelectual comprometido” quebraba el distanciamiento crítico con la política que había caracterizado a los intelectuales uruguayos de la década de los cuarenta. Ahora se trata de un análisis que desplaza la estética y crítica literaria por la categoría del análisis marxista que observa la vida cultural como un reflejo de los fenómenos económicos y sociales (El País, Intelectuales y política 2007).
Como un paradigma que derriba a otro y lo sustituye, la “Generación del 60” critica a la “Generación del 45” por su alejamiento de la realidad nacional, imponiéndose la tarea de combatir un poder que defendía a la democracia representativa. Había que construir “un orden político y social radicalmente nuevo” y ello implicaba el compromiso con la fuerza política de izquierda que proponía cambiar el viejo orden perimido. Si el agravamiento de la crisis de los sesenta era inevitable ¿cuáles eran los métodos aplicables? Benedetti con claridad lo daba a entender al congratularse porque a través del agravamiento de los conflictos sociales y políticos de finales de los sesenta el Uruguay se insertaba en la América Latina revolucionaria y habilitaba de esa forma el instrumento de la lucha armada.
Los intelectuales de la “Generación del 60” no se involucraron en la toma de decisiones, su campo de acción era la propuesta teórica. Tampoco propusieron soluciones ante la crisis política, social y sobre todo económica; sólo se trataba de cambiar el sistema. Lo medular era que su análisis social y económico tenía un sesgo profundamente ideológico marxista; ignorando lo que sucedía en el mundo exterior, en donde se avanzaba en el conocimiento científico (Popper y Khun), la sociología y la filosofía política (John Rawls).
Con la creación del Frente Amplio en 1971, se produce la multitudinaria adhesión de 170 intelectuales uruguayos (incluía a Onetti, Benedetti, Ángel Rama, Carlos Real de Azúa, Alberto Zum Felde). Los intelectuales como formadores de opinión y de gran influencia en el sistema educativo, le otorgaron a la fuerza política una herramienta muy efectiva para su prédica ideológica y de esta forma la posibilidad de “concientizar” al pueblo y especialmente a los jóvenes estudiantes acerca de lo que ellos entendían como “justicia social”.
La lucha armada tuvo su expresión en los aciagos meses de 1972 y el posterior quiebre de las instituciones de junio de 1973. En 1985 se reasume la plena vigencia de la Constitución de la República. Una nueva generación de intelectuales reasume el protagonismo que le franquea la comunidad. En 2005, la izquierda asume el gobierno nacional demostrando que la lucha armada como instrumento de ideas revolucionarias mesiánicas es un medio falaz e injusto con la democracia representativa y republicana que forjaron y sostuvieron las generaciones que nos precedieron.
¿Cómo definir la nueva generación de intelectuales uruguayos? ¿Cuáles son sus nuevas propuestas como formadores de opinión? Hay ejemplos que nos desaniman: la retórica ideológica y el compromiso político radicalizado que persiste en algunos, la utilización de la enseñanza como ámbito de prédica política partidaria, la producción histórica sin el rigor del análisis objetivo. No es el Uruguay pluralista y tolerante que heredamos. No se le hace honor a la verdad y la justicia que tanto proclaman algunos. Porque la verdad, según una definición clásica de la filosofía es una “adecuación entre el entendimiento y la realidad” y la política debe asumir la verdad como categoría en su estructura aunque necesite el consenso para hacerla prevalecer. Si la verdad cuenta, entonces es posible la justicia.
Julio Díaz Pujado