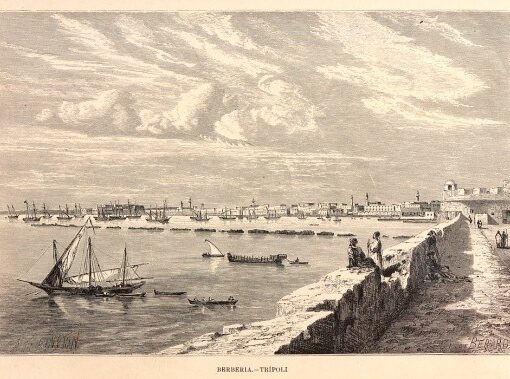Rivera su compadre-rival
La Provincia Cisplatina ha integrado a gran parte del patriciado nacional. Hay un acontecimiento revelador de su transitoriedad institucional cuando se produce la Independencia de Brasil en 1823 y el Cabildo de Montevideo –mayormente compuesto por personas de “buena fortuna- rememoran el viejo espíritu de la Patria Vieja y enarbolan en la idea y la acción –gestión ante las autoridades de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe- los postulados de la autonomía provincial. El otro instrumento afín a la campaña tiene dos caudillos, dos hombres capaces de recorrerla y liberarla por la acción armada: Lavalleja y Rivera.
Los dos han servido al Imperio pero de manera diferente. Lavalleja animado por su compadre se le reconoce como Coronel y recibe su sueldo; aquél en cambio sostiene un compromiso más profundo y largo en el tiempo ostentando el mando de las milicias imperiales de la campaña. El Libertador es delatado como conspirador y hacia diciembre de 1823 se encuentra fugado en Entre Ríos previa persecución llevada a cabo por su compadre. Una carta de 1823 del Libertador a Cáceres nos muestra una mente azuzada por el encono usando gruesos calificativos: “ingrato”, “Napoleón” o “Washington de pacotilla”, “venganza contra él”. En una relación de ese tipo unida por su amor a la Revolución, salva muchos estadios enojosos. El uno embestidor, hasta cierto punto desprejuiciado, prendido tal vez al rasgo más cuestionado del caudillismo: ese cambio de rumbo circunstancial, intempestivo, para volver a la senda de la misma manera. El otro más sujeto al orden, menos cálculo, más directo, sin buscar resultados con varios movimientos (como lo haría un buen jugador de ajedrez).
¿Estaba el General Rivera destinado a liderar la cruzada libertadora? Algunas consideraciones nos permite potenciar el don de la oportunidad que no funcionó en Don Frutos, como lo muestra un antecedente cuando a 1821 el general argentino D. Martín Rodríguez, Gobernador de Buenos Aires le envía una carta ofreciendo un apoyo imprescindible para una campaña: “Se acerca en mi concepto en que Ud. MI querido amigo, puede aplacar sus lágrimas y contribuir poderosamente al grande objeto de nuestra libertad e independencia…”. Más adelante le concreta y alaba: No hay ya tiempo que perder. Dejemos todo lo que no sea de hoy para adelante y vamos a convocar un plan de operaciones hacia la felicidad común. V. Mi querido compatriota, mucho tiempo hace que está indicado mejor que nadie para presidir el destino de los Pueblos Orientales y si esto se agrega el convencimiento en que firmemente estoy de que la autoridad de aquel territorio depositada en sus manos…”.
Difícil es de determinar si ese era el momento oportuno, pero sí es correcto visualizar que luego de los acontecimientos de 1823, Rivera permaneció expectante y su compadre tomó la iniciativa desde Buenos Aires con el apuntalamiento inestimable de Pedro Trápani. Como Artigas fue un referente insustituible para Lavalleja en ese momento, este patricio se transforma en una figura consular de respaldo al proyecto autonomista primero e independentista después, concentrando su ascendencia en el caudillo del momento.
Aníbal Barrios Pintos afirma con certeza que los “compadres” fueron amigos sobre todas las cosas. Así como abundan duros calificativos de uno hacia el otro y viceversa, en la profusa correspondencia intercambiada se ausculta a través de frases emotivas como las recogidas por el historiador citado cuando transcribe “Los dos somos un cuerpo y un alma” (de Lavalleja a Rivera) o cuando al final de sus vidas se identifican como “la unidad pasional de la Patria”. Luego del enigmático encuentro del Monzón, Lavalleja por derecho es la cabeza visible política y militar de la provincia. Difícil es pensar en el grado de subordinación de Rivera, pero valedero es afirmar que estuvo a la altura que exigían los interese supremos en juego y un hecho irrefutable es cuando combaten juntos en Sarandí. La campaña de las Misiones Orientales de Rivera parecen perturbar el proceso hacia la independencia, sin embargo resulta un acontecimiento de viejo cuño artiguista: pegarle al enemigo en su propio territorio. Un enemigo que respeta la audacia de su mentor y desequilibra la lógica de un poder imperial que se entiende superior.
En la edificante y encendida obra de Juan Zorrilla de San Martín “La epopeya de Artigas” señala con precisión a los dos compadres como “los hombres-núcleo” para conducir el timón de la libertad en la provincia y los define con sesgo certero cuando señala “Aquél Rivera de Guayabo, de India Muerta, de la retirada del Rabón, de las sorpresas inverosímiles”, mientras que a Lavalleja lo define como “el de las pujantes vanguardias, el de las cargas formidables, el prisionero a quien Artigas había enviado su puñado de monedas simbólicas, su último pan”. Dos perfiles distintos sin duda, quizás la pujanza que señala en Lavalleja fue la que lo impulsa a conspirar desde el primer momento cuando fue requerido por el Cabildo Cisplatino en 1823; y esa misma pujanza es la que genera –a partir de entonces y durante los próximos siete años– una entrega total para la causa oriental.