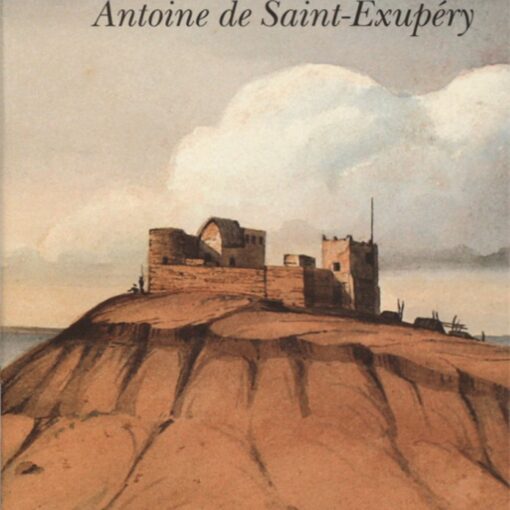Desde los primeros siglos de la escritura hasta la Edad Media la norma era leer en voz alta, para uno mismo o para otros, y los escritores pronunciaban la frase a medida que las escribían escuchando así su musicalidad. Los libros no eran una canción que se cantaba con la mente, como ahora, sino una melodía que saltaba a los labios y sonaba en voz alta. El lector se convertía en el intérprete que le prestaba sus cuerdas vocales. Un texto escrito se entendía como una partitura muy básica y por eso aparecían las palabras una detrás de la otra en una cadena continua sin separaciones ni signos de puntuación –había que pronunciarlas para entenderlas-. Solía haber testigos cuando se leía un libro. Eran frecuentes las lecturas en público, y los relatos que gustaban iban de boca en boca. No hay que imaginar los pórticos de las bibliotecas antiguas en silencio, sino invadidos por las voces y los ecos de las páginas. Salvo excepciones, los lectores antiguos no tenían la libertad de la que hoy se disfruta para leer a gusto las ideas o las fantasías escritas en los textos, para parar a pensar o a soñar despierto cuando se quiera, para elegir y ocultar lo que se elige, para interrumpir o abandonar, para crear propios universos. Esta libertad individual, es una conquista del pensamiento independiente frente al pensamiento tutelado, y se ha logrado paso a paso a lo largo del tiempo.
Quizás por esa razón, los primeros en leer en silencio, en conversación muda con el escritor, llamaron poderosamente la atención. En el siglo IV, Agustín se quedó tan intrigado al ver leer de esta forma al obispo Ambrosio de Milán, que lo anotó en sus Confesiones. Era la primera vez que alguien hacía algo así delante de él. Es obvio que le pareció algo fuera de lo corriente. Al leer –nos cuenta con extrañeza-, sus ojos transitan por las páginas y su mente entiende lo que dicen, pero su lengua calla. Agustín se da cuenta que ese lector no está a su lado a pesar de su gran proximidad física, sino que se ha escapado a otro mundo más libre y fluido elegido por él, está viajando sin moverse y sin revelar a nadie donde encontrarlo. Ese espectáculo le resultaba desconcertante y le fascinaba. Ese tipo de lector desciende de una genealogía de innovadores. Ese diálogo silencioso, libre y secreto es una asombrosa invención.
La época dorada de la Biblioteca y Museo de Alejandría (Instituida en el siglo III a. C. en el complejo palaciego de la ciudad de Alejandría durante el periodo helenístico del Antiguo Egipto), coincide con el reinado en Egipto de los cuatro primeros Ptolomeos. En los oasis entre batallas y conspiraciones de corte, todos ellos disfrutaron de la compañía un tanto excéntrica de su particular colección de sabios. Tenían aficiones intelectuales: Ptolomeo I quiso ser historiador de la gran aventura que había vivido y escribió una crónica de las conquistas de Alejandro; Ptolomeo II se interesó por la zoología; Ptolomeo III, por la literatura; y Ptolomeo IV era dramaturgo en su tiempo libre. Después, el entusiasmo fue decayendo poco a poco y la espléndida Alejandría, empezó a agrietarse ligeramente. De Ptolomeo X se cuenta que sufrió apuros económicos, y para pagar el salario a sus soldados, ordenó sustituir el sarcófago de oro de Alejandro por un ataúd más barato de alabastro o cristal de roca. Fundió el metal para acuñar moneda y salió del aprieto, pero los alejandrinos nunca le perdonaron el sacrilegio. Por ese puñado de dracmas acabó, algún tiempo después, asesinado en el exilio.
Los buenos tiempos, sin embargo, duraron décadas, y los libros siguieron llegando en cascada a Alejandría. De hecho, Ptolomeo II fundó una segunda biblioteca fuera del distrito del palacio, en el santuario del dios Serapis. La gran biblioteca quedó reservada a los estudiosos, mientras que la biblioteca filial se puso a disposición de todos. Como dijo un profesor de retórica que la conoció poco antes de su destrucción, los libros del Serapeo “ponían a toda la ciudad en condiciones de filosofar”. Quizás fue la primera biblioteca pública realmente abierta a ricos y pobres; élites y desfavorecidos; libres y esclavos.
La filial se alimentaba de copias de la biblioteca principal. Al Museo llegaban miles de rollos, de todas las procedencias, que los sabios estudiaban, cotejaban y corregían, preparando a partir de ellos ejemplares definitivos y cuidadísimos. Los duplicados de esas ediciones óptimas iban a nutrir los fondos de la biblioteca hija.
El templo de Serapis (el Serapeo), era una pequeña acrópolis, encaramada en un estrecho promontorio con vistas sobre la ciudad y el mar. Se llegaba a la cumbre sin aliento después de subir una escalera monumental. Una larga galería cubierta rodeaba el recinto, y a lo largo de ese corredor, en hornacinas o pequeñas habitaciones abiertas al público, aguardaban los libros. La biblioteca hija, como probablemente la madre, no tuvo un edificio propio; era la inquilina del pórtico.
Tzetzes, un escritor bizantino, afirma que la biblioteca del Serapeo llegó a reunir cuarenta y dos mil ochocientos libros. Nos encantaría conocer las cifras reales de libros que albergaban las dos bibliotecas. Es una cuestión apasionante para historiadores e investigadores. ¿Cuántos serían por aquel entonces todos los libros del mundo? Hay desacuerdo sobre ello. Epifanio, sobre la Gran Biblioteca, menciona la cifra sorprendentemente exacta de cincuenta y cuatro mil ochocientos rollos; Aristeas doscientos mil; Tzestzes, cuatrocientos noventa mil; Aulo Gelio y Amiano Marcelino, setecientos mil.
La biblioteca de Alejandría también tenía antepasados egipcios, pero son los que aparecen más borrosos en la foto de familia. Durante los siglos faraónicos hubo bibliotecas particulares y bibliotecas en los templos. Las fuentes mencionan casa de libros, archivos en lo que se guardaban la documentación administrativa, y casas de la vida, depósitos de la milenaria tradición, donde copiaban, interpretaban y protegían los textos sagrados. Los detalles más precisos sobre una biblioteca egipcia los relata un viajero griego, Hecateo de Abdera, que en tiempos de Ptolomeo I consiguió una visita guiada por el templo de Amón en Tebas. Describe como una experiencia exótica su recorrido por el laberinto de salas, patios, pasillos y habitaciones del recinto. En una galería cubierta dice haber visto la biblioteca sagrada sobre la cual se hallaba escrito: “Lugar de cuidado del alma”. Más allá de la belleza de esa idea –la biblioteca como clínica del alma-, apenas sabemos nada sobre las colecciones de libros egipcios.
En la Biblioteca de Alejandría se podían encontrar muchas obras repetidas, sobre todo de Homero. Los sabios del Museo tuvieron la oportunidad de comparar versiones y detectar las alarmantes diferencias entre ellas. Observaron que el proceso de copias sucesivas estaba alterando sigilosamente los mensajes literarios. En muchos pasajes no se entendía lo que el autor quería decir, y en otros lugares se decían cosas diferentes dependiendo de la copia. Al darse cuenta de la dimensión del problema, comprendieron que, con el transcurso de los siglos, los textos se erosionarían por la fuerza silenciosa de la falibilidad humana –como las rocas se erosionan por la acometida constante de las olas-, y los relatos se volverían cada vez más incomprensibles, hasta la disolución del sentido.
Los guardianes de la Biblioteca se embarcaron entonces en una tarea casi detectivesca, comparando todas las versiones que, de cada obra, tenían al alcance, para reconstruir la forma original de los textos. Buscaban los fósiles de palabras perdidas y estratos de significado por debajo de la falta de sentido de las capas superiores. Ese esfuerzo hizo avanzar los métodos de estudio e investigación y sirvió de entrenamiento a una generación de críticos. Los filólogos alejandrinos prepararon ejemplares corregidos y cuidadísimos de las obras literarias que consideraban más valiosas. Esas versiones óptimas estaban a disposición del público como matriz para sucesivas copias e incluso para mercado de libros. Las ediciones que hoy leemos y traducimos son hijas de los detectives de palabras de Alejandría.
Además de restaurar los textos en circulación, el Museo de Alejandría -también llamado la jaula de las musas– produjo toneladas de erudición, disquisiciones y tratados de literatura. Sus contemporáneos respetaban el descomunal trabajo alejandrino, pero al mismo tiempo les encantaba burlarse de aquellos sabios, cómicos a su pesar. La diana favorita de los chistes fue un estudioso llamado Dídimo, que llegó a publicar el fantástico número de tres o incluso cuatro mil monografías. Dídimo trabajó sin descanso en la Biblioteca durante el siglo I a.C., escribiendo comentarios y glosarios, mientras el mundo a su alrededor se desgarraba a raíz de las guerras civiles de Roma. Dídimo era conocido por dos motes: Tripas de Bronce (Chalkénteros), porque hacía falta tener las entrañas de metal para poder escribir sus innumerables y prolijos comentarios sobre literatura; y el Olvida-Libros (Biblioláthas), porque cierta vez dijo en público que una teoría era absurda y entonces le mostraron un ensayo suyo donde la defendía. El hijo de Dídimo, llamado Apión, heredó el infatigable oficio paterno, y se cuenta que el emperador Tiberio lo llamaba Pandero del Mundo. Los filólogos alejandrinos –apasionados, detallistas, cultos, y a veces pedantes y farragosos– cubrieron rápidamente un trayecto que, con sus éxitos y excesos, también hemos realizado nosotros -durante el helenismo, y por primera vez en la historia, la bibliografía sobre literatura empezó a llenar más libros que la literatura misma-.
(Extractado de Irene Vallejo: El infinito en un junco. La invención de los libros en el mundo antiguo)