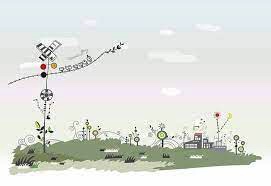Había escuchado la historia como Comandante de Guardia una madrugada de invierno en la Brigada Aérea ll. La seriedad del narrador, un Sargento Primero próximo al retiro, me impuso una respetuosa atención. A medida que desgranaba con lentitud campesina la asombrosa anécdota, mi espíritu escéptico la valoró como una fábula contada con particular maestría. No pude, sin embargo, evitar un breve escalofrío al notar que la voz del cuentista se quebraba por una emoción apenas contenida.
Al terminar el relato se hizo un silencio prolongado.
Estirábamos las piernas hacia el gran trasfoguero que se consumía en la estufa
La camaradería disciplinada de las tres de la mañana reunía, insomnes, a un Alférez, un Sargento y cuatro soldados.
Afuera, la espesa niebla tornaba invisible las instalaciones, volvía mortecinas las potentes luces de mercurio, acallaba los pasos de los relevos deslizándose como sombras.
La misma niebla de la noche en que el pequeño Esteban había desaparecido.
Hubo otras muchas guardias pero ninguna volvió a tener el especial clima de aquella, la última del Sargento Primero Eusebio Fagoaga antes de su retiro.
La vida de un Alférez recién recibido en la Brigada ll no difería mucho, por los menos en aquella época, de la de un cadete de quinto año. La actividad de vuelo, teórica y práctica, era exigente. Estricto el cumplimiento de los horarios, especialmente el del briefing general a las ocho de la mañana donde la presencia del Jefe de Grupo intimidaba tanto a novicios como a veteranos con su severo rostro de bedel.
A las cinco de la tarde todo el mundo salía en estampida para Durazno.
Una natural timidez, a la que yo prefería llamar eufemísticamente, introspección, me hacía permanecer la más de las veces en la Base. Adquirí la costumbre de hacer largas caminatas entre la hora de retirada y el crepúsculo. De acuerdo a mi ánimo podía salir directamente a las pistas atravesando la planchada del hangar nuevo o tomar el camino de la quinta que bordeaba la Base entre maizales y huertas. Cualquiera de los caminos me llevaba siempre a la tapera y el solitario ombú que la cubría.
Desde allí, el extremo más alejado de la Base, veía caer la tarde. Cuando el sol era apenas una línea en el horizonte, emprendía el regreso. En ocasiones, la sensación de extrema soledad y la oscuridad creciente, me hacían apresurar el paso hacia las distantes luces que empezaban a encenderse.
En una ocasión me retrasé más de lo debido y la noche me sorprendió en medio de la pista 09. A pesar de que no me quedaban más que unos diez minutos de marcha un desasosiego profundo me asaltó repentinamente. Sin proponérmelo me encontré recordando la fantasiosa historia de Fagoaga .
Cruzaba en ese momento, aunque no podía tener certeza, la intersección de pistas. El punto donde, según el relato, se había visto por última vez al hijo del Tte. Juan Reboulaz iluminada su breve silueta por los faros y perdiéndose luego entre la niebla.
Percibí muy cerca una sucesión de apagados y rápidos golpes que parecían acercarse por detrás de mí. Giré rápidamente hacia la negrura que me rodeaba, sentí un imperceptible roce sobre el dorso de mi mano izquierda y los golpes que parecieron alejarse tan rápido como vinieron.
Hoy, cuarenta y seis años después de ocurrido el incidente, no puedo afirmar que uno de esos pequeños roedores que abundan en el campo, provocara el ruido que me sobresaltara. No tengo explicación para el roce sobre mi mano, pero seguramente, mi excitado estado emocional, pudo imaginarlo.
Pero entonces no lo creí así. Presa del pánico corrí hasta las luces de mercurio y no me detuve hasta llegar al pie de la Torre de Control.
Me cuidé mucho de comentar a mis camaradas lo ocurrido aquella noche. Todos conocían la leyenda tejida alrededor del accidente del Tte. Reboulaz pero, al parecer, a nadie le impresionaba el cuento trasnochado del “viejo” Fagoaga que venía repitiendo toda vez que una nueva promoción de oficiales se presentaba en Durazno
Pero a mi sí.
Durante los vuelos de entrenamiento instrumental esperaba con ansia el momento que mi Instructor daba por finalizada la lección y me autorizaba a retirar la capota. Sabía exactamente donde estaba la casa que había pertenecido a Reboulaz. Apenas sobrevolado el viejo puente de hierro, un poco a la derecha, aparecía la modesta construcción. Un techo de quincha a dos aguas bajo la sombra de un frondoso sauce.
Apenas unos segundos mientras el T-6 G, con “todo abajo””, enfilaba hacia la ancha cabecera de la cero nueve
Aunque mantuve la rutina de mis largas caminatas nunca dejé que la noche me sorprendiera lejos de las edificaciones.
Por el camino de la chacra me encontré una tarde de otoño con el Sub Oficial Próspero Meneses.
Encargado de Chacras y Afines.
Alto, tostado por el sol, de pelo blanco y ojos azules, Meneses era el más antiguo Sub Oficial de la Brigada y el más respetado.
. Botas de goma y overol azul. La única prenda militar que usaba era un desteñido polí siempre echado para atrás como un sombrero. Cuando nos cruzábamos con el se paraba firme y hacía el saludo a la manera francesa exhibiendo la curtida palma de su mano.
Decidí hablarle acerca de la historia contada por Fagoaga . Mi inquietud sobre el tema se había incrementado a partir de la experiencia vivida una semana atrás y amenazaba con convertirse en obsesión.
Nos acomodamos en improvisados asientos de bolsas de ración a un costado del cobertizo de herramientas y enseres de labranza.
– Mi Sub Oficial- empecé con cierta cortedad-usted sabe…me refiero al accidente de Reboulaz…quería saber…porque…bueno, me llamó mucho la atención el cuento del Sargento Fagoaga…en fin…pensé que usted…
Me dejó hablar. No sin esfuerzo evité contarle el extraño suceso que había alterado mi ánimo, aunque a punto estuve de hacerlo. Cuando me detuve, atribulado por mis propias palabras que se me antojaron lamentablemente pueriles, Meneses me dijo:
-Perdóneme que lo corrija…mi Alférez…no es ningún cuento…Fagoaga estuvo allí, apostado en el rondín del hangar nuevo…y yo también-agregó-solo que estaba en mi hora de descanso en el Cuerpo de Guardia.
A medida que hablaba sentía recuperar, lentamente, el sosiego perdido. En realidad era esa la respuesta que esperaba, cualquiera otra me hubiera sumido en un desaliento profundo. Por alguna razón y pese a mi escepticismo, quería creer la inverosímil historia.
Y la voz cadenciosa de Meneses, llevándome a una noche, temible y lejana, poblada de fantasmas.
El Alf.( PAM) Juan Reboulaz era alto y desgarbado, un tipo grandote de andar cansino y mirada mansa e inteligente. Se había casado dos días después de recibir su despacho y era el único de su tanda, todos solteros, que no viviría en la Brigada.
Había alquilado una pequeña casa construida en piedra y techo de quincha. La sombra de un sauce. Un aljibe. Dos antiguos bancos de madera. Uno de ellos en el extremo del predio cubierto de césped. Desde allí, en amplia perspectiva, las pistas, la torre de control, el enorme tetraedro indicador del viento.
Los aviones pasaban muy cerca en la aproximación final. Era posible, incluso, reconocer a los pilotos dentro de sus cabinas abiertas. Atentos a la velocidad y la altura. La mirada en la cercana cabecera de pista.
Durante el primer año, Juan, liberado de la capota y en manos de su instructor la última parte del vuelo, saludaba con el brazo en alto a la pequeña figura de su mujer, Ana Laura, que le respondía moviendo los suyos con infantil alegría.
Un año después, ya instructor de vuelo, le haría señales con los faros de aterrizaje o con un ligero batir de alas para que lo reconocieran.
Una diminuta figura se sumaba al efímero paisaje. Su hijo Esteban.
Crecido en ese mundo mágico de enormes y ruidosos aviones a los que su padre trepaba todos los días, la natural imaginación del niño, crecía fecunda.
Y la promesa, tantas veces, repetida que algún día lo llevaría con el, calmando la inocente y llorosa súplica.
Durante los cuatro años que llevaba en la Brigada, muchos habían sido los pedidos de los Grupos Tácticos para que, el ahora Tte. Reboulaz, se incorporara a sus cuadros.
Pero eso no ocurriría nunca.
Aquel invierno fue uno de los más duros que se recuerdan.
Los aviones iban y venían. Aparecían desde el grueso telón de nubes bajas roncando quejosos con la pesada rémora de sus trenes extendidos. Tocaban sobre pistas encharcadas, carreteaban a fuerza de “motorazos”, salpicados de barro y agua llegaban a la línea.
Ateridos, instructores y alumnos se apresuraban a Operaciones en busca del mate reparador y un cigarrillo.
En la tibia casa de piedra y quincha, Esteban estaba resfriado y con algún quinto de fiebre. A pesar de ello, y a la severa prohibición de Ana Laura de salir afuera, el niño siempre encontraba la oportunidad de hacerlo. Esperaba junto al banco el pasaje de su padre. Cuando la impenetrable llovizna caía sorpresiva tornando invisible los contornos, el miraba hacia el ruido. El enorme T-6 surgía más grande que nunca casi rozando los techos encendidos fugazmente por dos golpes de potente luz.
La tarde que la sirena elevó su funesto lamento desde la Torre de Control, el cielo sobre la Base estaba despejado.
Las nubes de tormenta como concediendo una tregua, permanecían inmóviles en el cercano horizonte.
Uno tras otro los aviones en rápida sucesión fueron regresando.
Esteban los vio pasar con ingenuo entusiasmo.
Ninguno de ellos alabeó sus alas. Ninguno de ellos encendió sus luces.
Cuando se hizo el silencio cayeron las primeras gotas.
Y llovió y llovió casi eternamente.
Los campos se llenaron de agua, intransitables los caminos, peligrosas las pistas que obligaron a suspender los vuelos.
En la casa se retrasaba la partida.
Esteban, permanecía en cama. La fiebre no cedía. El resfrío inicial amenazaba con transformarse en congestión y el médico había decidido internarlo.
La noche de la víspera cesó de llover y la niebla densa y helada volvió por sus fueros.
A las tres de la madrugada el Sdo. de segunda Eusebio Fagoaga, recién terminado su curso de recluta, procedía a relevar en el rondín Hangar Nuevo a su amigo, Próspero Meneses.
Ambos cumplían su primera guardia.
Con exagerada marcialidad, propia de reclutas, intercambiaron consignas.
Los pasos invisibles de Meneses alejándose sobre el pedregullo.
Como a muchos hombres de campaña, a Fagoaga no le gustaba estar solo en medio del campo en plena noche. Cada poco tiempo se acercaba a una de las borrosas luces de mercurio y miraba su reloj.
Los minutos no pasaban nunca
Cuando oyó la voz por primera vez, no supo precisar de donde venía. Sin duda era la voz de una mujer. Parecía buscar a alguien perdido. La llamada volvió a repetirse una y otra vez. Fagoaga caminó hacia el campo abandonando la relativa iluminación de la planchada.
Y otra vez, ahora muy próximo, el grito angustiado:
– ¡Esteban…Esteban…chiquito….donde estás…¡
La niebla, como un encaje de infinitas gotas, lo cegaba. Perdido en esa lechosa oscuridad sintió los pequeños y apresurados pasos que se acercaban chapoteando sobre la pista..
Un roce fugaz. Una sombra pequeña corriendo hacia quien sabe donde.
El miedo erizó sus cabellos. Y vio, detrás de los potentes faros de aterrizaje, la oscura mole del avión aproximándose vertiginoso.
En medio de un paisaje evanescente se detuvo. La alta silueta del piloto abandonó la cabina. Caminó unos pasos hacia el niño que llegaba y estrechándolo contra su pecho lo llevó con el.
El potente ronquido del motor acelerando. La hélice que desata un torbellino helado.
Después todo fue niebla y silencio.
Con las últimas luces de la tarde la bicicleta se perdió camino abajo. Como todos los días desde hacía veinte años Meneses pedaleaba rumbo a su casa.
Me quedé solo en la oscuridad creciente.
Elbio Firpo.
Marzo del 2010