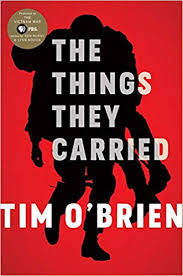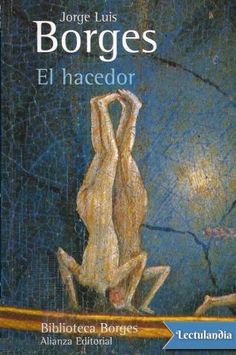Henry Dobbins era un buen hombre y un soldado soberbio, pero la sutileza no era su fuerte. Las ironías resbalaban sobre él. En muchos sentidos, era como los propios Estados Unidos: grande y fuerte, lleno de buenas intenciones, con un michelín de grasa temblequeando en la cintura, lento al caminar, pero siempre avanzando, siempre a punto cuando lo necesitabas, firme partidario de las virtudes de la sencillez, la franqueza y el trabajo duro. Al igual que su país, Dobbins también tenía tendencia al sentimentalismo.
Incluso ahora, veinte años después, puedo verle colocándose las medias de su novia alrededor del cuello antes de partir para una emboscada.
Era su único rasgo excéntrico. Las medias, decía, tenían las propiedades de un amuleto. Le gustaba hundir la nariz en el nailon y aspirar el aroma del cuerpo de su novia; le gustaban los recuerdos que ello le inspiraba; a veces dormía con las medias contra la cara, como duerme un niño con una manta mágica, seguro y tranquilo. Pero sobre todo las medias eran como un talismán. Le mantenían a salvo. Le daban acceso a un mundo espiritual donde las cosas eran suaves e íntimas, un sitio adonde algún día llevaría a vivir a su novia. Como muchos de nosotros en Vietnam, Dobbins sentía el tirón de la superstición, y creía con firmeza y absolutamente en el poder protector de las medias. Eran como una armadura, pensaba. Cada vez que nos poníamos el equipo para una emboscada nocturna, mientras nos colocábamos los cascos y los chalecos antibalas, Henry Dobbins ejecutaba el ritual de acomodarse las medias de nailon alrededor del cuello; hacía un nudo con esmero y dejaba caer ambas perneras por encima del hombro izquierdo. Le gastábamos bromas, desde luego, pero llegamos a apreciar el misterio de todo aquello. Dobbins era invulnerable. No había sufrido ni una herida, ni un rasguño. En agosto tropezó con una mina, que no estalló. Y una semana después quedó al descubierto durante un feroz y breve tiroteo cruzado, sin ningún sitio donde cubrirse, pero se limitó a deslizar las medias sobre su nariz y a respirar hondo y dejar que la magia funcionara.
Nos convirtió en un pelotón de creyentes. No discutes los hechos.
Pero, hacia fines de octubre, su novia le dejó. Fue un golpe duro. Dobbins se quedó quieto un rato, con los ojos bajos, clavados en la carta, pero al fin sacó las medias y se las ató alrededor del cuello como una bufanda.
–No hay que hacerse mala sangre –dijo–. Yo la sigo amando. La magia no desaparece.
Fue un alivio para todos nosotros.