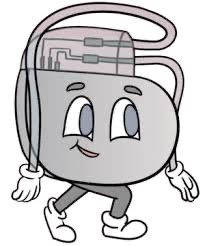Si nunca se habla de una cosa, es como si no hubiese sucedido. Oscar Wilde
Estoy en pleno uso de mis facultades mentales y no es la primera vez que lo menciono; cuando me pongo a pensar en que momento ingresé a la Fuerza Aérea los recuerdos me llevan tan atrás en la vida, que me veo un niño.
Algunos hasta precisarán la fecha de ingreso y dirán: “el 1 de junio de 1949”, con total seguridad y hasta podrán agregar la hora en que sucedió, y con quienes o cuales personas se encontraban entonces. Es el caso de mi padre, por ejemplo, que donde lo lleves muy contra las cuerdas, o lo apures un poco, no solo te dirá con lujo de detalles muchos hechos y hasta recitará el Himno de los Cadetes o la canción “A nuestro Fígaro”, copla que por aquellos lejanos años le hicieran los cadetes a Zunzunegui, el peluquero de la EMAer, con el que también llegué a cortarme el pelo veinticinco años después.
En realidad no lo puedo determinar muy bien, pero tendría muy corta edad cuando comencé a andar por la Base 2 de Santa Bernardina, tal vez agarrado de la mano de mi padre, quien me llevaba siendo él por entonces un joven Teniente que prestaba sus servicios allí. Tengo muchos recuerdos de la Base que por entonces, me parecía enormemente grande.
¿Anduviste en avión? ¿Vos sos el hijo del aviador? Eran preguntas recurrentes que siendo niño me hacían en el barrio y también mis compañeros de la escuela primaria cuando se enteraban de que mi padre trabajaba en la Base. Me acuerdo claramente de esa época de mi niñez, del T-6, también el AT-11 y el C-47, este último con más frecuencia dado que era el transporte con el que los aviadores y sus familiares viajaban a la Capital y eran estos aviones también, los que los regresaban a San Pedro. Esos vuelos entre Carrasco y la Base 2, generalmente se hacían los días viernes de ida y de regreso, los lunes. Era raro ver a estos aviones de gran porte en la planchada de la Base entre semana.
Pero sucedió una vez, que todos los integrantes de mi familia debíamos viajar a la ciudad de Melo, ciudad que dista apenas trescientos kilómetros desde San Pedro en el muy cercano y casi limítrofe departamento de Cerro Largo, que por mitad de los años sesenta, no era viable hacerlo en forma directa, ya sea porque ese camino no existía, o porque era hacía peligroso e intransitable por los vehículos, en ciertos tramos; el motivo del viaje era el de visitar a mi anciana abuela por su cumpleaños número 80.
Ya lo habíamos hecho con anterioridad muchas veces. Nos trasladábamos hasta Montevideo y luego tomábamos el avión que nos llevaría a Melo; esto además, también significaba una forma un poco más económica de viajar ya que solo debíamos abonar el tramo San Pedro – Montevideo que hacíamos en tren o en ómnibus, que si bien mi familia no era muy numerosa, totalizábamos cinco.
Esa vez tomamos el tren que nos dejaría en pleno centro de Montevideo, donde mi padre, que por aquella época residía aquí debido a que estaba haciendo un curso, aunque aviador, en la Escuela de Guerra Naval de nuestra Armada; él nos estaría esperando en el andén de la Estación Central.
Salimos temprano en la mañana y como era previsible el viaje transcurrió muy aburrido. Mis pequeños hermanos dormitaban prácticamente abrazados a nuestra madre y yo sentado frente a ellos, jugaba con unas cartas sobre la mesa que nos separaba. Recuerdo muy bien el tiempo que se ponía entre Durazno y Montevideo llegaba a las cuatro horas y media de viaje. Podíamos haber tomado un ómnibus de la ONDA y el tiempo se hubiera reducido en cerca de una hora, pero el costo casi se habría duplicado. Para la época eran tres niños a dar de comer, tres niños a vestir, tres niños a educar, etc., etc.
En cuanto llegamos a la Estación Central y bajamos del vagón, inmediatamente mi madre y yo intentábamos ver a mi padre entre la multitud que esperaba a los viajeros y los que descendían del tren recién llegado, que presurosos pasaban por nuestro lado en ambos sentidos, pero de mi padre, nada. Mi madre ocupada y preocupada por mis hermanos y yo cargando la única y pesada maleta que llevábamos, andábamos lento por el centro del andén cuando nos topamos con mi padre.
Había dejado el auto estacionado muy cerca de la salida de la estación, así que anduvimos solo unos pocos metros y en un santiamén ya estábamos andando por la gran ciudad, en medio de enormes y altos rascacielos, en que todo lo que veíamos nos llamaba la atención, desde la gran cantidad de automóviles que había en las calles, los viejos y raros ómnibus que formaban una larga fila, alternada por los modernos trolley-buses con sus antenas rozando los cables eléctricos que le proporcionaban la energía para moverse y también estaban, las importantes y lujosas tiendas con sus enormes escaparates y carteles.
Esa noche nos quedaríamos todos en casa de una tía de mi madre en Punta Carretas, lugar en el que siempre nos hospedábamos cuando veníamos a Montevideo. Particularmente yo, por haber venido varias veces a esta casa, ya tenía varios amigos en el barrio, a los que no dudé en buscar inmediatamente de haber llegado. Calculé que en plenas vacaciones de verano deberían de estar por ahí; para mi sorpresa los encontré jugando un picadito en Riachuelo, una calleja de una sola cuadra, prácticamente intransitada entre Parva Domus y Tabaré.
En cuanto me vieron me invitaron a jugar con ellos, ofreciéndome el puesto de arquero de uno de los bandos, “honor” que se otorgaba al último en llegar y que lo hacía con pretensiones de disfrutar del juego.
Ese iba ser mi “día de calle” y lo aprovecharía hasta tarde en la noche. Solo me ausenté de la barra, durante el almuerzo y más tarde, para ir a merendar; la próxima vez que fui a la casa, ya entrada la noche, fue a cenar y no regresé. Al otro día saldríamos muy temprano para el aeropuerto. Ello significaba que no volvería a ver a mis amigos de Parva Domus, hasta las siguientes vacaciones.
La mañana se había presentado más bien fresca y mientras mis padres arreglaban a mis hermanos y preparaban la partida, aproveché para salir hasta la vereda con la ilusión de poder ver a alguno de los chicos.
La suave brisa que provenía del mar, traía el característico olor a salitre y lejano, casi imperceptible, se escuchaba el ruido de las olas chocando las rocas de la costa. Riachuelo estaba desierta; en la cuesta de Parva Domus, antes de llegar a la calle Ariosto, un repartidor empujaba trabajosamente el carro de una panadería de la zona. Salvo el vendedor, las calles estaban desiertas.
Las venidas a Montevideo eran siempre una aventura. ¡El solo hecho de salir de los límites de San Pedro lo era! Esta vez, la aventura se veía acrecentada pues ahora estábamos rumbo al aeropuerto a tomar el avión que nos llevaría a Melo, la capital arachana.
Llegamos a la Base 1 prácticamente cuando el avión ponía en marcha sus motores, mi madre y mis hermanos se treparon a la pequeña escalerilla metálica, que siendo ayudados por el mecánico, lograron subir rápidamente, yo venía un poco más atrás, alcancé la maleta, subí y me dirigí por el estrecho corredor central hasta donde se había ubicado mi madre con mis hermanos; a mis espaldas sentí el fuerte golpe metálico de la portezuela al cerrarse. A esa altura los motores ya estaban rugiendo al máximo, mientras el avión comenzaba a moverse. La percepción que teníamos los pasajeros dentro de la cabina era que el avión hacía notorios semicírculos. Primero hacia un lado, luego hacia el otro, y volvía a efectuar giros que parecían sin ton ni son.
Los pilotos solo hacían las maniobras necesarias para llevar la aeronave a posicionarse en la cabecera de pista, desde la que emprendería la carrera de decolaje.
Los pasajeros ya estaban ubicados en los fríos asientos metálicos a ambos lados del pasillo del avión que se extendía desde la cola, hasta la portezuela que separaba la cabina de pilotos. Este espacio se utilizaba para acomodar la carga, así como las maletas de los viajeros, cosa que ya se había realizado y estaba todo muy bien acomodado y asegurado.
El mecánico, que también oficiaba como “auxiliar de vuelo”, iba de un lado a otro y de uno en uno, revisando que los pasajeros se hubieran colocado y ajustado el cinturón de seguridad. Varias familias con chicos viajaban en esa oportunidad. En nuestro caso, yo lo sabía, llegaríamos hasta Melo. Luego el itinerario marcado haría que el avión siguiera para las ciudades de Rivera y Artigas, adonde dejaría pasajeros y recogería a otros para regresar a Montevideo.
El avión detuvo el carreteo y ahora eran sus potentes motores funcionando al máximo de revoluciones, como un tropel de caballos desbocados, hacía que todo en su interior vibrara en forma desacompasada, aumentando el ensordecedor ruido que ya se venía soportando. El nerviosismo en las caras serias, principalmente de algunas mujeres, se hacía notorio y más aún en las de los niños pequeños, que con sus cuerpecitos atados al asiento se estiraban, en un intento casi infructuoso, de estar más pegados a sus madres.
Al fin el ruido cesó y todo pareció quedar en silencio. Nadie hablaba y nadie se movía. El avión dio un envite y casi enseguida frenó, quedando estático. Las cabezas de los pasajeros giraron solo para encontrar una mirada que les dijera que todo estaba bien. En aquel silencio ficticio el avión comenzó una carrera loca; pronto cesaron todos los ruidos y el silencio fue más silencio aún. Ya estaba en el aire y mientras trepaba por encima de las nubes matinales, con una leve inclinación de sus alas ponía proa hacia el nordeste, rayos de color anaranjado que se colaban por las pequeñas ventanillas inundaron la cabina y los oídos de los pasajeros comenzaron a sentir nuevamente.
El cielo despejado, un vuelo de lo más plácido, el runrún de los motores y el tiempo que aún quedaba por delante, y la dificultad para llevar adelante un diálogo, inclusive con su vecino de asiento, hizo que la mayoría de los pasajeros se adormilara o la menos entrecerraran sus ojos. Unas señoras, sentadas una frente a la otra, desafiaron el molesto ruido y hablaban casi gritando en un idioma que no era ni castellano, ni portugués. Un niño más pequeño que yo, sentado frente a mi, hojeaba una revista “de vaqueros”.
Con el acostumbramiento, el ruido se había transformado nuevamente en silencio y todo parecía estar estático e inanimado. Cualquier movimiento que se sucedía en la cabina, era motivo de atracción de las miradas de las pocas personas a las que la somnolencia aún no se les presentaba, o simplemente se resistían a ella. Salvo las señoras parlanchinas y yo que me mantenía espabilado, el resto estaban absortos en sus propios pensamientos. Cada tanto, alguna persona con mucho cuidado pasaba frente a nosotros rumbo al único baño, situado en la parte trasera del avión.
Llevábamos cerca de una hora de vuelo. La incómoda, estrecha y repleta cabina no permitía hacer mucho a los pasajeros, más que estirar un poco las piernas con la excusa de ir hasta el baño.
Por mi parte, hacía rato ya que venía observando al chico sentado a mi frente, el que ahora había dejado a un lado la revista que llevaba e inquieto se daba vuelta y miraba el extenso y diminuto paisaje que se le presentaba a través del plexiglás de la ventanilla. Coincidentemente esa ventanilla era además, una “salida de emergencia”; de espaldas al pasillo, una de las manos del chico se apoyaba sobre el mecanismo de apertura de la ventanilla. No solo me había percatado de ello sino que veía, que quienes estaban en sus cercanías, estaban totalmente ajenos al potencial peligro, debido a lo monótono que se había vuelto el ambiente en la cabina de pasajeros.
Me entró cierto nerviosismo. No terminaba de pensar en lo que podía suceder… ¡Cuándo sucedió!
Con una estridencia como a explosión, el ruido del motor situado en el ala izquierda invadió el ambiente. Un viento con enorme fuerza se colaba en furiosas ráfagas por aquel hueco dónde antes había estado la ventanilla y lo peor, el chico con la mitad de su pequeño cuerpo saliendo por fuera de la aeronave, agarraba fuertemente el cinturón en un arrebato desesperado de supervivencia.
La gente atónita e incrédula frente a lo que estaba sucediendo, quedaron como petrificados y nadie se movía de sus asientos. Atiné a desprenderme el cinturón de seguridad y de un salto agarré fuertemente uno de sus pies, mientras miraba hacia atrás, a mi madre, que terminaba de acomodar y asegurar a mis pequeños hermanos, que estirándose como pudo, alcanzó a tomarlo del otro pie, a la vez que desesperadamente me decía:
– ¡Corré a la cabina a avisar a los pilotos!
Mientras me hacía a un costado de la portezuela que da a la cabina de pilotos, vi como el mecánico agarraba al chico lo sacaba del espanto en que estaba y con gran esfuerzo cerraba la ventanilla.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Eso es lo único que mi madre, hoy con 86 años y yo, recordamos de aquel incidente “con mucha suerte” del que no hubo que lamentar nada, apenas la vivencia de un mal rato.
A mi ingreso a la Fuerza Aérea contaba con veinte años de edad; integré sus filas durante los siguientes veinte años y progresé durante ese lapso desde Alférez a Mayor, que fue con el grado con el que me retiré y llevo ya, veinte años más alejado de la actividad en ella, pero no de la actividad aeronáutica. ¿Por qué hago este comentario? Pues, aunque increíble, durante todo ese tiempo había olvidado este episodio. Y lo que me lo recordó, casi medio siglo después y también en forma totalmente increíble, fue la fotografía de una maqueta de plástico de un avión C-47, en la que el maquetista había cortado el techo para que le permitiera trabajar mejor en el interior del diminuto fuselaje del avión. Cuando veo los minuciosos detalles que se mostraban, el ver los cinturones de seguridad sobre los asientos, me vino a la memoria aquel lejano y desafortunado episodio con aquel niño que no fue más que un gran susto.
Tuve oportunidad de hablar con viejos aviadores que vivieron esa época como jóvenes pilotos de ese tipo de avión y alguno, llevándose la mano a la pera, en señal de hacer memoria, me dijo que alguna cosa había escuchado por entonces, pero que tanto tiempo después, ya no lo recordaba. Pensé hasta en buscar en viejos libros en los que se asentaban las anomalías que se presentaban y poder subsanarlas luego, así como también los informe de situación riesgosa que estimo, luego de tantos años ya no existen, pero inmediatamente una voz interior surgió en mi mente: “¡Olvídate, ese tipo de cosas no se registran!”
Hoy, son muchas las preguntas que me hago: ¿Qué habrá sido de aquel niño? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde vivirá? ¿Recordará aquel episodio del que fue protagonista? ¿Alguien recuerda aquello? ¿Se habrá convertido aquel hecho en una de esas historias que se cuentan en familia y que nadie cree?
O simplemente, nunca se habló de ello…
Mayo de 2014.