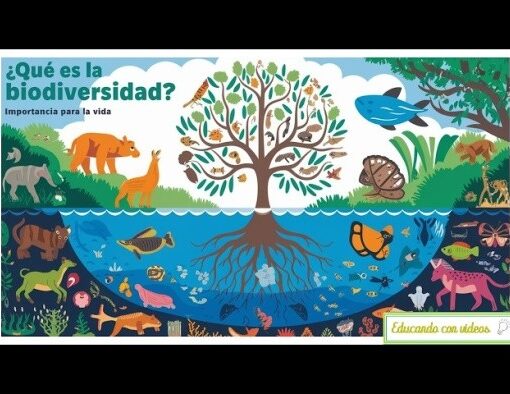El sociólogo histórico Michael Mann (1943, EEUU) ha señalado que “las sociedades están constituidas por numerosas redes socioespaciales de poder, superpuestas y entrecruzadas”. Y distingue cuatro fuentes de poder: la ideológica, la económica, la militar y la política. Su preocupación por el poder ideológico, dan a entender que un estudioso del tópico debe examinar no sólo las estructuras del poder político, sino también la “cultura” política.
Esta expresión –que se incorporó al discurso de los politólogos en la década de 1950, y al de los historiadores en la de 1970- puede definirse como el conocimiento, las ideas y los sentimientos políticos vigentes en un lugar y un tiempo determinados. En ella se incluye la “asociación política”, vale decir, los medios a través de los cuales esa cultura se transmite de una generación a otra, sea en la familia, la escuela o la calle. En la Inglaterra del siglo XVII, por ejemplo, el hecho de que los niños crecieran en familias patriarcales debe de haberles facilitado la aceptación de una sociedad patriarcal sin cuestionarla.
El concepto de cultura política puede definirse como un “conjunto de discursos y prácticas” concernientes a fines y medios políticos. En este sentido de la expresión, tanto el norte como el sur de Italia, tienen culturas políticas. El problema para una Italia unida es que estas dos culturas son incompatibles.
Una explicación de este enfoque de la política es la necesidad de atribuir importancia a los símbolos, reconocer su poder en la movilización de apoyos. Las elecciones, por ejemplo, pueden estudiarse no sólo como una oportunidad para los votantes de decidir entre los partidos, sino también como una forma de ritual concentrado en personalidades y no en cuestiones, porque esto contribuye en realzar la dimensión teatral y el atractivo popular.
Algunos estudios recientes dedicados a la Revolución Francesa consideran que los símbolos revolucionarios son centrales para el movimiento, y no periféricos. Así, la historiadora francesa Mona Azouf consagró un libro al análisis de los festivales revolucionarios –la Fiesta de la Federación, la Fiesta del Ser Supremo, etc.-, en el que presta una particular atención a los intentos de los organizadores de estos festejos de reestructurar las percepciones de los participantes acerca del espacio y del tiempo. Había un propósito sistemático de crear nuevos espacios sagrados, como el Campo de Marte en París, por ejemplo, a fin de remplazar los espacios católicos tradicionales.
Por lo demás, la historiadora estadounidense Lynn Hunt ha señalado que, en la Francia de la década de 1790, “diferentes trajes indicaban diferentes políticas”, e hizo hincapié en la importancia de la escarapela tricolor, el gorro frigio y el árbol de la libertad (una especie de poste del 1° de mayo que llegó a adquirir un significado político) en lo que los teóricos llaman “movilización política” del pueblo. Hacia mayo de 1792 se habían plantado sesenta mil árboles de la libertad. De esta forma, las ideas y los ideales de la Revolución impregnaban la vida cotidiana.
Una de las consecuencias del nuevo enfoque es la necesidad de ampliar el término “política” para incluir los aspectos informales del ejercicio del poder. Otra consecuencia de ese enfoque más amplio del poder es que el éxito o el fracaso relativo de formas específicas de organización política -la democracia de estilo occidental, por ejemplo-, en diferentes regiones o períodos, seguirán siendo ininteligibles sin el estudio del marco cultural más general, especialmente lo que hoy ha llegado a conocerse como “sociedad civil” (Estado y familia) y “esfera pública” (espacio público).
Extractado de: Peter Burke, Historia y Teoría Social, 2019.